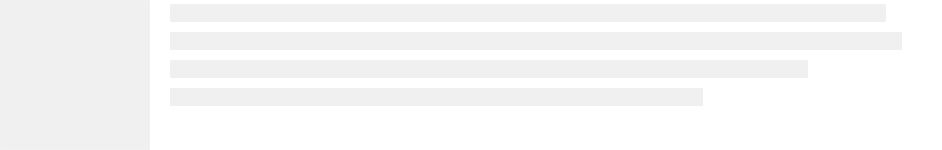El discurso de Barack Obama

Ésta es la historia de cómo el discurso del Presidente de Estados Unidos en el Museo de Antropología le devolvió la fe y la esperanza sobre el futuro de México a alguien que la perdió cuando apenas tenía 10 años.
El México que me enseñaron a admirar y a querer en el colegio comenzó a desmoronarse el verano de 1978. Aquel año se celebró el Mundial de Futbol en Argentina y la Selección Mexicana, donde aquel equipo del cual yo coleccioné todas las tarjetas que puso en el mercado la empresa Coca-Cola perdió frente a Túnez, Alemania y Polonia por marcadores escandalosos: 3-1, 6-0, 3-1.
Yo tenía tan sólo diez años.
A esa edad, tan simple e intrascendental, no sólo perdí la afición por el futbol: la devoción que sentía por el país también empezó a irse al carajo.
Nacer en México, ser mexicano, implica padecer una serie de taras culturales que, a más de cinco siglos de la conquista, no han podido ser superadas del todo.
Aquel verano que la Selección Nacional hizo el ridículo en Argentina, yo fui becado por mi colegio –una escuela pública– para asistir a un curso vespertino en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Ese curso tenía un precio, uno que no pagaron mis padres y que, de haberlo querido, no habrían podido hacerlo. Por ende, la mayoría de los chicos que fueron mis compañeros eran hijos de familias cuyo bienestar estaba asegurado prácticamente de por vida.
Una tarde de ese curso, un compañero muy valiente confesó ser un becario. Largas y crueles burlas cayeron sobre él: tener una beca implicaba un desarraigo y una falta de pertenencia al grupo dominante. Y poco importaba que ser merecedor de una beca también implicase una aptitud académica extraordinaria.
Yo, cobarde, no me atreví a confesar lo mismo. Por el contrario, mentí e inventé viajes extraordinarios, aventuras fascinantes y posesiones inauditas y falsas, con tal de no ser excluido de ese grupo al que no pertenecía.
El curso concluía en punto de las 18:00 horas y yo solía escabullirme por ahí, en el más absoluto de los sigilos, con tal de que mis compañeros no se dieran cuenta que mis padres no poseían el automóvil maravilloso que mis mentiras les asignaron. Y que cogía el autobús, previo pago de un peso con cincuenta centavos, para volver, solo, a casa.
Aquel verano, en mi mente, México se dividió en dos. Y con el paso del tiempo se dividiría aun más. Tantas partes, trozos, pedazos y piezas, tal y como si fuese un rompecabezas ideado por un Dios maligno y rencoroso, me hicieron odiarlo profundamente.
Comprender el porqué de tal odio no fue sencillo y me tomó mucho tiempo. Pero un día al fin obtuve la respuesta.
En la idiosincrasia de México, en sus taras culturales, no sólo está presente la dominación del otro, defecto común de la raza humana, sino la más cobarde de las cobardías y el más cínico de los cinismos: un mexicano no sólo niega la culpa cuando le pertenece: al mismo tiempo y de forma execrable culpa al otro, al ofendido, y así convierte a su víctima en victimario.
Históricamente “chingados” por los conquistadores españoles, los mexicanos abominan del sofisma de Sócrates: “Es preferible sufrir una injusticia que cometerla”.
Es en esta dinámica ilógica del pensamiento que se gesta la impunidad de un Estado corrupto desde sus orígenes y del actual imperio del crimen organizado. Pero no es ilógica ni absurda del todo: la sociedad a la que pertenecemos es la madre de tales anomalías en la medida en que cultural y cotidianamente las perpetra.
A diferencia de la ideología judeo-cristiana, en donde las personas nacen sin culpa y la van adquiriendo conforme su vida avanza, en la cultura de la mexicanidad los mexicanos nacemos culpables y nos va la vida en deshacernos de ese lastre. Pragmáticos, bobos, irresponsables y perversos, encontramos en culpar al otro la salida más simple e idiota para reconvertirnos en inocentes.
Hace unos días Barack Obama, Presidente de Estados Unidos de América, pronunció un discurso en el mismo sitio en el que yo, hace 35 años, aprendí a mentir. No pretendo justificar hoy los pecados de mi infancia, pero sé que no lo hice para defenestrar a nadie ni para endilgarle mis culpas a otros. Lo hice para pertenecer a ese grupo del que nadie –Dios, la sociedad, el destino, el azar, las circunstancias o lo que sea– me excluyó jamás.
No sé si harto y horrorizado de las circunstancias que definen el presente de este país en el que nací –en el que murieron mi padre y mis abuelos, en el que fueron asesinados varios amigos y en el que cientos, miles de personas que no debían morir y que tendrían que haber continuado con sus vidas, fueron privadas no sólo del futuro sino de un sepulcro y la certidumbre de que alguna vez habitaron un sitio llamado México: una región oscura y luminosa situada accidentalmente en un planeta que en el Universo es conocido como Tierra–, pero Barack Obama, el primer Presidente negro en la historia de Estados Unidos, me hizo sentir tan mexicano como lo era aquel niño que depositó en la Selección Nacional de fútbol de su país todas las esperanzas que tenía aquel verano de 1978.
Barack Obama, el Presidente del país más imperialista que ha conocido el mundo, cita a Octavio Paz como no lo han hecho Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador, Carlos Salinas y todos los nombres que se desee agregar: “Paz dijo: ‘La modernidad no está afuera sino dentro de nosotros. Es hoy y es la antigüedad más antigua, es mañana y es el comienzo del mundo, tiene mil años pero acaba de nacer’”.
Suena hermoso y artificioso, con todo y cacofonía, pero Obama no engaña, con todo y cacofonía: “…nada es inevitable. El progreso y el éxito jamás están garantizados. El futuro con el que ustedes sueñan, el México que ustedes se imaginan, tienen que ganárselo. Y nadie más puede hacerlo por ustedes”.
Y más allá del maniqueo “Viva México”, esas dos palabras repetidas al hartazgo y tres veces por noche cada 15 de septiembre, Obama hurga en una herida orgullosa: “…al igual que fueron los patriotas, tanto jóvenes como viejos, quienes respondieron al llamado cuando el Padre Miguel Hidalgo hizo repicar la campana de la Iglesia de Dolores hace dos siglos, ustedes, sus vidas, en un México libre, son el sueño que ellos se imaginaron”.
El discurso de Barack Obama, el del Museo de Antropología, el que pronunció el 3 de mayo de 2013, es un discurso que, para muchos, imagina, perfila y describe a un México que no existe, que no existió jamás, que nunca existirá. Pero, para mí, que perdí la fe en este país cuando tenía tan sólo diez años, es un viaje de vuelta a la infancia de este hombre que soy y, por consiguiente, un regreso a mi inocencia.
Y aunque haya sido mentira, para mí es ya la esperanza.
Contacto:
http://asuntospendientesantesdemorir.com
Twitter: @Andres_M_Tapia