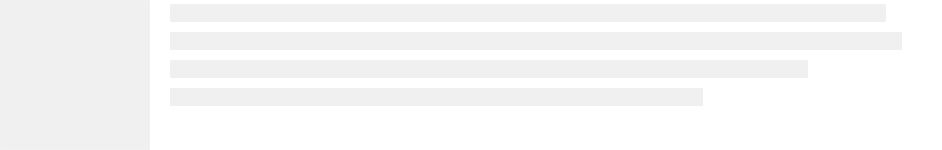Por Andrés Arell-Báez
Durante los años ochenta, la gran pelea comercial del mundo fue entre los gigantes PepsiCo y Coca-Cola. En los noventa, la batalla pasó a ser entre Apple y Microsoft. Para los primeros 2000, el enfrentamiento más publicitado se dio entre Facebook y Google. En esta segunda década del milenio, todo parece indicarlo así, los titanes que estarán sacándose sangre serán HBO y Netflix.
Todo comenzó con el estreno de una producción original, la ya trascendental en la industria de la televisión, la famosa House of Cards. Y es que el revuelo del show fue tan enorme que podemos decir, honestamente, que pateó las bases del negocio del audiovisual casero a nivel mundial.
La televisión pasaba por un gran momento en el mundo, quedando en el aire la idea de que el rey de la industria era la compañía de Time Warner, HBO. Se admitía que había buenas series, pero la “calidad HBO” era la que mandaba. Eso, en muchos sentidos, era cierto. Cuando Netflix estrenó House of Cards se hizo una movida tan impresionante en la mesa del ajedrez televisivo mundial que por primera vez el rey se sintió en jaque.
Por supuesto, y repito, había otras series, de otras cadenas, de enorme calidad. Breaking Bad, Mad Men y las primeras temporadas de Lost habían alcanzado niveles de admiración escalofriantes. Pero durante más de una década, quien lideraba la pantalla chica, quien innovaba, quien colocaba las pautas a seguir era la cadena HBO. Cuando se estrenó House of Cards, no sólo se estrenaba una nueva serie, de insuperable calidad artística; se le proponía al espectador una nueva manera de disfrutar el contenido.
House of Cards no sólo alcanzaba las cuotas de calidad de las más y mejores, sino que le presentaba a las audiencias todo un nuevo escenario televisivo: ver la serie cuando quisieran, a la hora que quisieran, al ritmo que quisieran.
La dictadura de la programación era amenazada por la anarquía del televidente. Netflix creaba un nuevo mundo, uno en que los todopoderosos del pasado no tenían espacio, a menos que cambiaran su esencia. Fue en ese contexto cuando Reed Hastings, CEO de Netflix, pronunció su famosa frase: “Debemos convertirnos en HBO antes que HBO se convierta en nosotros.”
Pero la jugada, más que arriesgada, sólo podía concretarse si el contenido que se presentaba era excelente. Y House of Cards lo es. La dirección de cada capítulo es magistral, el apartado técnico en audio e imagen es exquisito, la banda sonora es deliciosa. Eso es indubitable, pero, de lejos, lo mejor de la serie, como sucede con toda buena obra de arte cinematográfico, son las personas delante de la pantalla.
Kevin Spacey y Robin Wright son quienes se roban todo el show, con todos los secundarios logrando cumplir su función a cabalidad. Escenas de enorme complejidad dramática pululan a lo largo del dramatizado, pero pareciera que para los intérpretes son como estar en el primer día de clases de la escuela más mala de actuación. Están sobrados.
La credibilidad y naturalidad que transmiten los personajes, cuando se analiza, es escalofriante, puesto que es claro que cada uno de ellos –las creaciones de ficción– están desarrollados para superar la realidad con creces. El talento de los actores hace que House of Cards resulte similar a experimentar el conocer al grupo de personas más exóticas e interesantes posibles.
Pero, desde una opinión muy de este autor, el verdadero genio detrás de esta magnífica serie es el equipo de escritores, quienes están dirigidos por Beau Willimon. En ese espacio, la serie realmente se atrevió a mucho. Pero el riesgo artístico tomado allí contrajo resultados absolutamente satisfactorios.
El primer gran impacto es el rompimiento de la cuarta pared. No cuaja siempre el tener a un personaje hablándole al público, pero aquí fluye a la perfección. En la entrevista que Kevin Spacey tuvo con Charlie Rose, para la primera temporada, el actor comentaba que esta idea de diálogo entre personaje y público es muy similar a la obra Richard III de Shakespeare. Con esa herramienta, lo que se quiere es hacer al espectador cómplice del accionar de Frank.
Pero aún más impresionante es el manejo magistral del misterio. En la primera temporada, el plan de Frank, el motor dramático de la serie, la fuerza sobre la que todo gira en House of Cards, nunca nos es revelado. Sabemos que él se va a vengar, pero cómo lo va a hacer es un misterio. Pasaremos casi toda una temporada tratando de descifrar qué es lo que va a hacer, estaremos a su lado y tendremos una conversación privilegiada con el hombre, pero nunca se nos dirá su cometido. Se nos irá mostrando. Lo vamos a ir descubriendo. Lo iremos viendo por nosotros mismos. Eso es la definición exacta de maestría narrativa.
Ese fenómeno, de contar la historia de esa manera, convierte éste drama en uno completamente adictivo, puesto que nos provoca una intriga creciente por saber, constantemente, qué es lo que está haciendo. Más aún, la perfecta coordinación con la que trabaja con su equipo: su esposa y el asistente Stamper, nos hace sentir que todo está saliendo de maravilla, aunque no sepamos qué es exactamente lo que está saliendo de maravilla.
Prácticamente llevaron a la perfección la idea de que si al ser humano se le niega la información, más quiere saber. Ese tipo de historia cuadraba perfecto con la forma de consumo que ofrece Netflix, puesto que la intriga al final de cada capítulo nos obligaba a seguir viendo sin parar.
Esa escritura, tan magistral, sólo podría ser orquestada por un genio liderando el detrás de cámaras, y House of Cards lo tenía. David Fincher es el director de los dos primeros capítulos y uno de los productores ejecutivos, y es claro que en televisión, el segundo cargo es más importante que el primero. La dirección del autor de The Social Network y Se7en estableció el tono del programa, el que se ha mantenido por tres temporadas, cada una con muchos más amantes que detractores.
No obstante, donde sí hubo una especie de consenso es en que la segunda temporada es inferior a la primera, algo con lo que acá estamos en desacuerdo. Lo que sucede, para quien acá escribe, es que en la segunda es evidente cuál es la intención de Frank. Por eso todo el misterio que se movía en la primera se desvanece. Pero, precisamente por eso, es que se volvió tan fascinante la tercera y este estreno de la cuarta: por la expectativa de lo que pueda suceder.
En ciencia política siempre se ha hablado de un mal: el querer llegar al poder por el poder. Es claro que ésa no es la intención de Frank. Durante la tercera temporada se nos demostró que, para sorpresa de todos, este hombre, inescrupuloso, vengativo, astuto, malvado, brillante, realmente tiene un plan. Sus objetivos son trascendentales, pero durante las dos primeras temporadas los desconocimos. En la tercera descubrimos que su afán por el poder tenía un objetivo: quería él dejar huella en la historia.
Ahora, frente a la cuarta, se nos viene un fascinante momento: es claro, a esta altura, que Frank fue un contrincante imbatible para todos aquellos que se le enfrentaron. Se tenía confianza en que él siempre saldría triunfante, a pesar de que hubo momentos difíciles. Pero nunca se nos ocurrió que su esposa, su aliada más fuerte y tal vez la persona más inteligente en todo el show, se pudiera colocar en contra suya. Y eso presenta todo un nuevo escenario.
Roger Ebert, afamado crítico de cine, dijo alguna vez: “Una película es tan buena como lo es su villano.” House of Cards acaba de colocarnos en una situación exquisita: el antihéroe más fascinante y poderoso de todos, acaba de encontrar al villano más temible posible. Las apuestas están abiertas.
Andrés Arell-Báez es escritor, productor y director de cine. CEO de GOW Filmes.
Contacto:
Twitter: @andresarellanob
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
La serie que pateó las bases del negocio del audiovisual casero
Con la serie de Netflix ‘House of Cards’, la dictadura de la programación era amenazada por la anarquía del televidente.