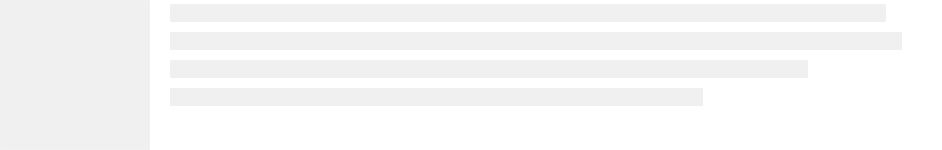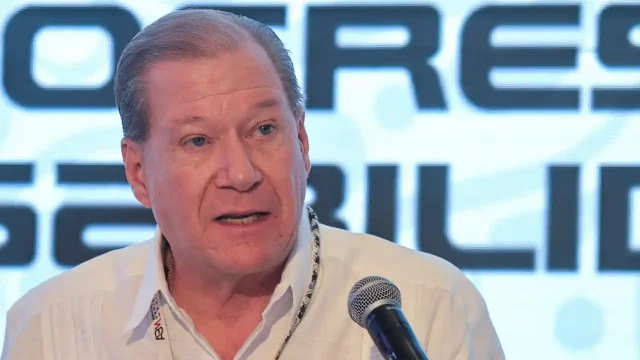- Se reforzaron los mecanismos judiciales
- Se amplió el marco de investigación
- Se armonizaron los procedimientos policiales antiterroristas en la mayoría de los estados occidentales
- Se incrementó el uso de videocámaras y de tecnologías para el reconocimiento de los acusados.
Después de Boston: seguridad o libertad

Con hechos como los de Boston, el mundo entero ha experimentado un fortalecimiento del rol de la policía, los ejércitos y los servicios de inteligencia, en la búsqueda de seguridad total. ¿Y los derechos humanos?
Después 12 años, Estados Unidos vuelve a respirar ese aire de terror y pánico que experimentó durante los terribles ataques del 11 de septiembre: las bombas que explotaron durante el maratón de Boston el pasado lunes, despiertan inevitablemente el amargo recuerdo de esos días de miedo y inconsolable tristeza, que no sólo América, sino el mundo probó frente a ese exceso de odio y esas incomprensibles muertes.
Cada ataque terrorista tiene el maligno objetivo de sembrar terror a todos los niveles de nuestra vida cotidiana. La falta de límites del terrorismo, que sean temporales, geográficos, éticos o económicos es su clave de éxito: todos sabemos que la pesadilla que vivió Boston podría repetirse en cualquier momento, en cualquier ciudad del mundo, contra cualquiera estructura civil. La primera regla del terrorismo es romper todas normas, también las más primordiales de la virtud humana.
Por cierto, este clima tenso de inseguridad perpetua y vulnerabilidad extrema ha llevado muchos gobiernos a considerar nuevamente el estado de su seguridad, incrementando las medidas legislativas al fin de proteger a sus ciudadanos frente a la amenaza terrorista.
En búsqueda de un control total y una seguridad ilimitada, el mundo entero ha experimentado un fortalecimiento del rol de la policía, de los ejércitos y de los servicios de inteligencia. Al mismo tiempo, se han creado redes de colaboración policial a nivel internacional, sobre todo en materia de información e intercambio de datos.
Sin embargo, mientras el sueño de un sistema de seguridad infalible parece una meta utópica, el intento de perseguirlo genera mayor inseguridad, mayor conflicto, mayor psicosis colectiva y una evidente pérdida de libertad y democracia. Como dijo el ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan, el riesgo más temible es que los derechos humanos se conviertan en “daños colaterales” a la guerra al terrorismo.
Ningún lugar donde esconderse
Ya desde el 11 de septiembre muchos gobiernos adoptaron varias medidas operativas y legislativas para fortalecer sus sistemas de seguridad: