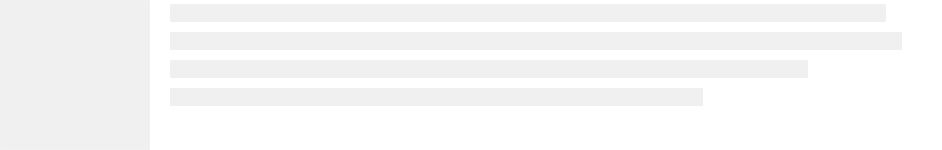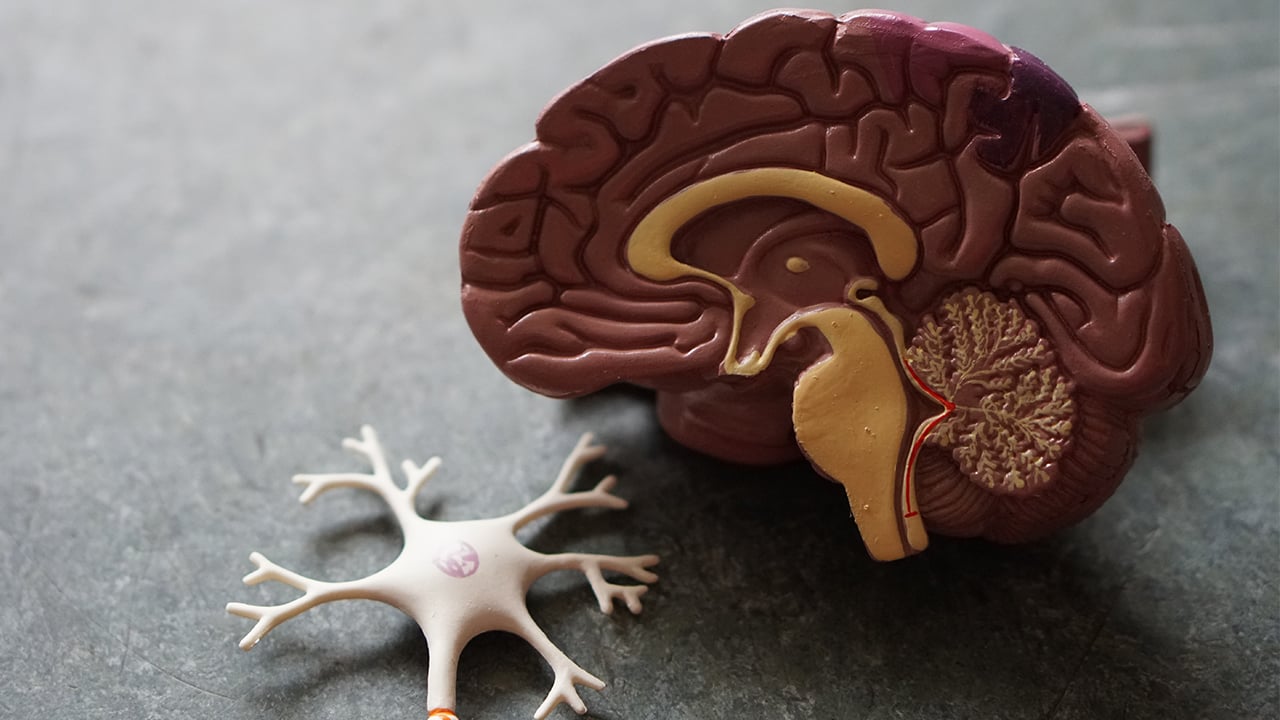El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty. Fragmento publicado con la autorización del FCE.
El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty. Fragmento publicado con la autorización del FCE. El impuesto sobre el capital en la historia
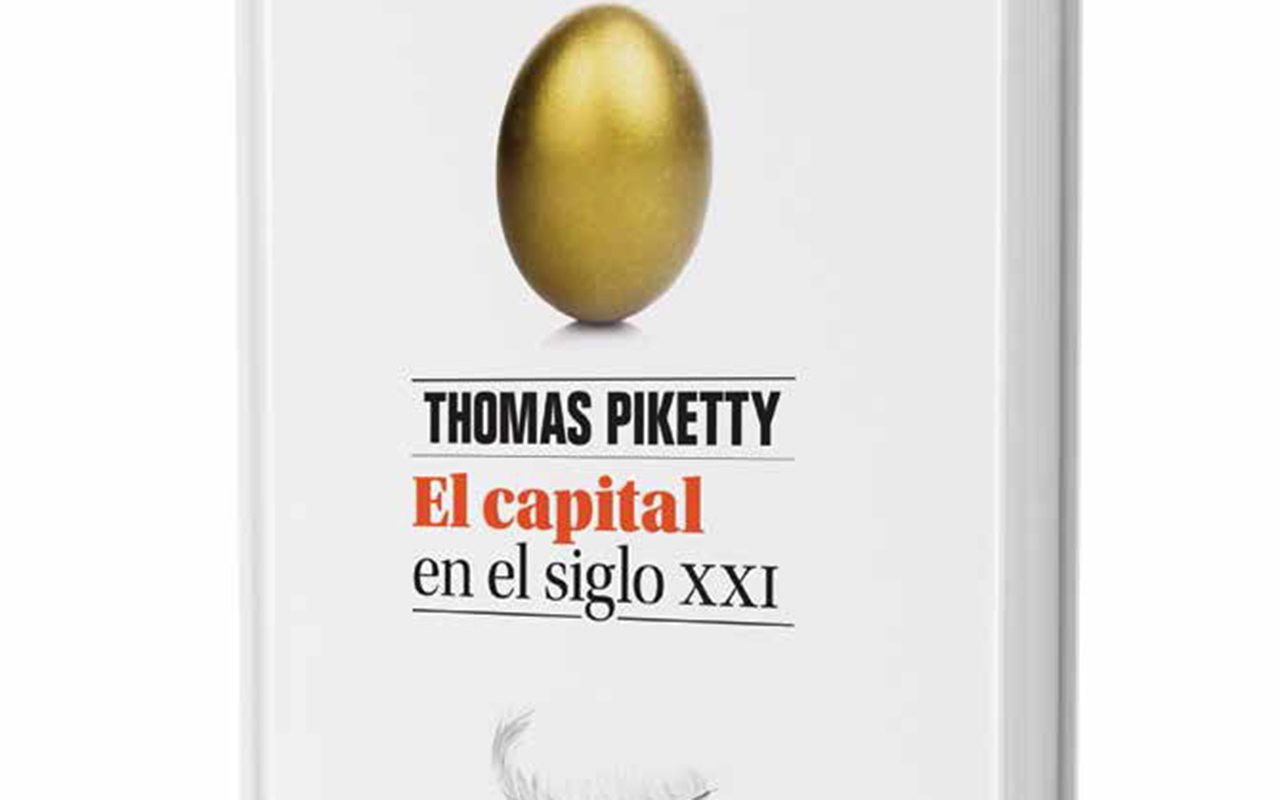
El reciente libro del economista francés ya se perfila como una de las lecturas fundamentales sobre teoría económica. Entre las propuestas de esta obra —de la cual presentamos un fragmento— se encuentra un necesario impuesto que grave la riqueza.
Por Thomas Piketty
En todas las civilizaciones, el hecho de que el poseedor del capital obtenga, sin trabajar, una parte sustancial del ingreso nacional y que la tasa de rendimiento del capital sea generalmente de cuando menos 4 a 5% anual ha suscitado reacciones violentas, a menudo de indignación, y respuestas políticas de naturaleza diferente. Una de las más extendidas es la prohibición de la usura, presente de diferentes formas en casi todas las religiones, sobre todo en el cristianismo y el islam. También los filósofos griegos estaban muy divididos por los intereses, que llevan a un enriquecimiento potencial infinito, pues el tiempo nunca deja de transcurrir.
Es ese riesgo de lo ilimitado lo que señala con insistencia Aristóteles cuando subraya que la palabra “interés” en griego (tocos) quiere decir “niño”. Para el filósofo, el dinero no debe engendrar dinero. En un mundo en el que el crecimiento es escaso, donde tanto la población como la producción son casi iguales de una generación a otra, ese riesgo de lo ilimitado parece particularmente destructor.
El problema es que a las respuestas formuladas en términos de prohibición suele faltarles coherencia. La prohibición de prestar con interés tiende, en general, a limitar ciertos tipos de inversiones y ciertas categorías particulares de actividades comerciales o financieras que las autoridades políticas o religiosas vigentes consideran menos lícitas y menos dignas, pero sin cuestionar el rendimiento del capital en general.
En las sociedades agrarias europeas, las autoridades cristianas se cuidaban de poner en tela de juicio la legitimidad de la renta de la tierra, que las beneficiaba y de la cual vivían también los grupos sociales sobre los que se apoyaban para estructurar la sociedad. La prohibición de la usura debía pensarse más como una medida de control social: ciertas formas de capital parecían más inquietantes que otras porque eran menos fácilmente controlables. No se trataba de cuestionar el principio general según el cual un capital puede producir un ingreso a su poseedor sin que éste tenga que trabajar.
La idea era desconfiar de la acumulación sin fin: los ingresos derivados del capital debían utilizarse de modo conveniente, en la medida de lo posible para financiar buenas obras e indudablemente no para lanzarse a aventuras financieras que podrían alejar de la verdadera fe. Desde ese punto de vista, el capital inmobiliario era tranquilizador, pues parecía no poder hacer más que seguir siendo idéntico año tras año, siglo tras siglo.
De este modo, todo el orden social y espiritual del mundo parecía inmutable. Antes de convertirse en el enemigo jurado de la democracia, durante mucho tiempo los ingresos inmobiliarios se vieron como el germen de una sociedad apaciguada, cuando menos para quienes los poseían.
La solución sugerida por Karl Marx y muchos otros autores socialistas del siglo xix, y puesta en práctica por la Unión Soviética en el siglo XX, es mucho más radical y cuando menos tiene el mérito de la coherencia. Al abolir la propiedad privada del conjunto de los medios de producción, tanto para las tierras y los bienes inmuebles, como para el capital industrial, financiero y empresarial, con excepción de algunas cooperativas pequeñas y parcelas individuales, desaparecía el conjunto del rendimiento privado del capital. La prohibición de la usura se generalizaba: la tasa de explotación, que en Marx medía la parte de la producción que se apropia el capitalista, por fin desaparecía, y con ella la tasa de rendimiento privado. Al llevar a cero el rendimiento del capital, la humanidad y el trabajador se liberaban finalmente de sus cadenas y de las desigualdades patrimoniales arrastradas desde el pasado. El presente volvía a predominar. La desigualdad r > g ya sólo era un amargo recuerdo, sobre todo porque el comunismo amaba el crecimiento y el avance técnico.
Desgraciadamente, el problema para las poblaciones afectadas por estos experimentos totalitarios era que la función de la propiedad privada y la economía de mercado no era sólo la de permitir que los poseedores del capital dominaran a quienes no tenían más que su trabajo: estas instituciones también desempeñaban una función útil para coordinar las acciones de millones de individuos y no era tan fácil prescindir de ellas por completo. Los desastres humanos causados por la planificación centralizada lo ejemplifican muy claramente.
El impuesto sobre el capital permite dar una respuesta a la vez más pacífica y eficaz al eterno problema del capital privado y su rendimiento. El impuesto progresivo sobre el patrimonio individual es una institución que permite al interés general retomar el control del capitalismo, apoyándose en las fuerzas de la propiedad privada y la competencia. Cada categoría de capital se grava de la misma manera, partiendo del principio de que los propietarios de los activos están en mejor posición que el gobierno para decidir qué inversiones realizar. Si es el caso, la progresión del impuesto puede ser intensa para las grandes fortunas, y esto puede hacerse en el marco del Estado de Derecho, tras un debate democrático.
Es la respuesta más idónea a la desigualdad r > g y a la desigualdad del rendimiento en función del capital inicial.
Así formulado, el impuesto sobre el capital es una idea nueva, adaptada al capital patrimonial globalizado del siglo xxi. Cierto que los impuestos sobre el capital territorial existían desde tiempos inmemoriales, pero esos impuestos solían ser proporcionales y con una tasa baja: se trataba sobre todo de garantizar el derecho de propiedad según una lógica de derecho de registro, y ciertamente no de redistribución de las fortunas.
La Revolución inglesa, la estadounidense y la francesa caben en esta lógica, pues los sistemas fiscales instituidos por ellas de ninguna manera tendían a reducir las desigualdades patrimoniales. Las discusiones en torno al impuesto progresivo fueron intensas durante la Revolución francesa, pero el principio de progresividad acabó por ser rechazado. Conviene destacar que incluso las propuestas más audaces de esa época hoy parecen relativamente moderadas en lo que respecta a las tasas impositivas.
Hubo que esperar al siglo xx y al periodo de entreguerras para que sobreviniera la revolución del impuesto progresivo. Sin embargo, esta ruptura tuvo lugar en el caos y se refirió principalmente a los impuestos progresivos sobre el ingreso y sobre las sucesiones. A finales del siglo xix y principios del xx, algunos países también instauraron un impuesto anual progresivo sobre el capital (especialmente Alemania y Suecia), aunque Estados Unidos, el Reino Unido y Francia se mantuvieron fuera de este movimiento hasta la década de 1980.
Además, estos impuestos anuales al capital instituidos en algunos países siempre han implicado tasas relativamente reducidas, sin duda porque se pensaron para un contexto muy diferente del actual. Más allá de eso, su defecto técnico original es que se establecieron no a partir de los valores de mercado de los diversos activos inmobiliarios y financieros, que se revisaban anualmente, sino a partir de valores fiscales y catastrales revisados esporádicamente y que, en última instancia, acabaron por perder todo vínculo con los valores de mercado, convirtiéndose muy pronto en unos impuestos disfuncionales y poco útiles.
Ese mismo defecto tenían las bases del impuesto predial en Francia y en numerosos países después del choque inflacionario de 1914-1945. En el caso de un impuesto progresivo sobre el capital, este defecto de concepción puede ser mortal: el hecho de cruzar o no el umbral impositivo (o de ser gravado en una franja u otra) depende de consideraciones más o menos arbitrarias, como la fecha de la última revisión de los valores catastrales de la ciudad o el barrio en cuestión. Estos impuestos han sido cada vez más impugnados a partir de los años 60 y 70, en un contexto de fuertes alzas de los precios inmobiliarios y bursátiles, a menudo ante los tribunales (por violación del principio de igualdad impositiva). Este proceso llevó a la supresión del impuesto anual sobre el capital en Alemania y Suecia en los años 90 y en la primera década del siglo XXI. Esta evolución se explica más por el carácter arcaico de dichos impuestos heredados del siglo XIX, que por razones de competencia fiscal.
El impuesto sobre la fortuna que actualmente se aplica en Francia es, en cierta forma, más moderno: se basa en los valores de mercado de los diferentes activos recalculados cada año. Esto se debe sencillamente a que este impuesto es de creación mucho más reciente: se introdujo en la década de 1980, en un momento en que no se podía ignorar que la inflación —sobre todo en los precios de los activos— era una realidad duradera.
Una ventaja de ir contra la corriente política del resto del mundo desarrollado es que en ocasiones es posible adelantarse a los tiempos. Dicho esto, si el ISF francés tiene el mérito de basarse en valores de mercado y, por tanto, de acercarse al impuesto ideal sobre el capital en ese elemento clave, no por eso deja de estar muy lejos en otros aspectos. Como ya se hizo notar, está lleno de reglas de exención e ignora la declaración borrador.
El extraño impuesto sobre el patrimonio introducido en Italia en 2012 ilustra los límites de lo que un país aislado puede hacer en esta materia en el contexto actual. El caso de España es igualmente interesante: el cobro del impuesto progresivo sobre la fortuna, que como en Alemania y Suecia se apoya en valores catastrales y fiscales más o menos arbitrarios, se interrumpió en 2008-2010 y se reanudó a partir de 2011-2012, en un contexto de crisis presupuestal aguda, pero sin modificar su estructura.
Se ve la misma tensión por todas partes: el impuesto sobre el capital parece lógicamente necesario (teniendo en cuenta la prosperidad de los patrimonios privados y el estancamiento de los ingresos, habría que estar ciego para prescindir de tal base fiscal, sea cual sea el ala política que esté en el poder), pero es difícil de instituir en el marco de un solo país.
En resumen, el impuesto sobre el capital es una idea nueva que debe reconsiderarse por completo en el contexto del capitalismo patrimonial globalizado del siglo xxi, tanto en términos de las tasas impositivas como en sus modalidades prácticas, con el objetivo de pasar a una lógica de intercambio automático de informes bancarios internacionales, de declaraciones prellenadas o borrador, y de valores de mercado.
 El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty. Fragmento publicado con la autorización del FCE.
El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty. Fragmento publicado con la autorización del FCE.
 El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty. Fragmento publicado con la autorización del FCE.
El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty. Fragmento publicado con la autorización del FCE.