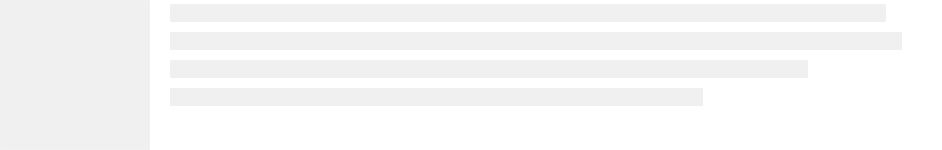Obsesión de no pocos viajeros durante siglos, La Patagonia recompensa con sus insólitos paisajes a quien se esfuerza en alcanzarla. Es el fin del mundo.
Por: Laura Pardo
“Así es la Patagonia, caprichosa”. La mujer con la que charlo mientras avanza la fila para recoger el equipaje, Ana, visita Ushuaia cada seis meses desde hace 25 años para estar con su hijo, que trabaja como investigador. Después de aviones y aeropuertos sus palabras son como una revelación: explican la cadena de eventos desafortunados que me impidió llegar a la ciudad más austral del mundo, imán de aventureros locos y enamorados de la Patagonia, como yo. De golpe entiendo también por qué, hace ocho años, para conocer el famoso glaciar Perito Moreno tuve que pasar la tarde entera sentada en un avión descompuesto que nunca despegó y media noche en un hotel, cortesía de la aerolínea, donde todos los fumadores de Buenos Aires se juntaron para acabar con los cigarrillos de la ciudad sin abrir jamás las ventanas.
La Patagonia, nuevamente, se me negaba al primer intento. Esta vez había olvidado el pasaporte en un cajón de la habitación del hotel bonaerense donde pasé la noche, aunque logré abordar con mi socorrida credencial de elector. “Después de todo, ya estoy en territorio argentino, señorita”, le dije a la azafata. Mis acompañantes suspiraron aliviados. Nadie quería perderse un minuto de lo que nos esperaba en la capital de la provincia de Tierra de Fuego, donde los Andes cambian de rumbo —y de nombre— y el océano extiende un brazo para formar el legendario Canal de Beagle, preciada posesión que comparten sin mucho entusiasmo Argentina y Chile. El tercer día en Ushuaia contemplaba navegar por sus turbulentas aguas, que en 1833 fueron surcadas por el barco inglés HMS Beagle (de ahí el nombre). Al frente de aquella expedición iba el capitán Robert Fitz Roy, que se hizo acompañar de un joven naturalista en sus primeras prácticas, un tal Charles Darwin. Historia pura enmarcada en los paisajes naturales más extraordinarios.


“Vamos al fin del mundo”, cerraba los ojos. Enseguida aparecían los Andes Fueguinos, el Canal, su famoso faro, los bosques y las cuevas, en una de ellas, restos del inmenso milodón, legendaria especie de mamífero prehistórico que vivió en Sudamérica. Lo último por culpa de Bruce Chatwin y su célebre crónica En la Patagonia, que había leído años atrás y ahora volvía a ojear, fascinada con las historias de perezosos gigantes y las andanzas de Butch Cassidy y Sundance Kid. A estos los imaginaba escondidos en la cueva de al lado (aunque, se sabe, ninguno de estos personajes llegó jamás tan al sur). Por supuesto, no vería forajidos, aunque sí cientos de mochileros, valga la comparación. La Patagonia sigue siendo el lugar de la aventura, tierra inabarcable y salvaje, pero Ushuaia es hoy un enclave (casi) cosmopolita. Una de las ciudades más grandes de la región, se ha poblado a fuerza de incentivos fiscales para ciertas industrias. “Y con muchos burócratas, que trajo Kirchner, y que sobran”, me diría José Bermúdez, un taxista originario de esta tierra que ha visto cómo, poco a poco, se expande la urbanización.
En el centro, el pueblito de casas con tejados a dos aguas se convierte en un pequeño centro comercial para entusiastas del gasto. Por las tardes me toparía con cientos de europeos, vestidos de pies a cabeza con The North Face, en busca del regalo más original para llevar a casa. Entre los souvenirs, el favorito son réplicas en miniatura de los indios yaganes, habitantes originales de esta tierra llamada así por el humo que su descubridor, Fernando de Magallanes, veía salir de las múltiples fogatas de las tribus. Cubrían su piel desnuda con grasa de foca para soportar el frío, que en invierno puede alcanzar los cinco grados bajo cero, con rachas de viento de hasta cien kilómetros por hora. Dicen que no hay nada como ese paisaje invernal: los Andes nevados — atrás, cerquita—, rodeados por el canal; las lengas, que ya perdieron todas sus hojas, oscuras y melancólicas,
y los guindos, de aspecto perennemente verde bajo la cubierta blanca. En esa temporada se abren pistas para esquiar y el turismo americano se cuenta a raudales.
En pleno otoño todo se verá distinto. De las lengas del Parque Nacional Tierra de Fuego colgarán hojas de un anaranjado tan intenso que deslumbra. Por la tarde, la sombra de estos árboles patagónicos se proyectará en la Bahía Lapataia para cerrar la caminata con una postal inolvidable.


“Pasajera en trance, pasajera en tránsito perpetuo”. Con un ojo en el libro y otro en la ventanilla, tuve siempre en la punta de la lengua la canción de Charly García: los vuelos antes del amanecer, cuando la mente divaga un poco, no son más que la extensión de un sueño. Este ya se había tardado tres horas más de lo calculado. Después de contemplar el mismo pico nevado una decena de veces, la voz autorizada anunció que no llegaríamos a Ushuaia debido a un extraño banco de niebla. Pertinaz, no se dispersaba al pasar las horas, que el piloto había gastado volando en círculos. Probablemente no lo haría en muchos días, advirtió la voz (o nunca, pensé).
Tocamos tierra en Río Gallegos. “El avión volverá a Buenos Aires. Pueden bajar aquí y seguir por tierra hacia Ushuaia, son más o menos 13 horas de camino”, zanjaba. La idea era continuar en camión, cruzando el Estrecho de Magallanes en ferry, hasta llegar al paso Garibaldi y, luego, al último rincón del mundo. Así, tal cual, lo harían mis acompañantes, pasaporte en mano, claro: el estrecho pertenece a Chile. En el avión semivacío regresé a Buenos Aires pensando en mi mala fortuna, desolada. Después de muchas horas y buenas compañías, ese día entendí que la Patagonia, diva de divas, siempre pone a prueba. Aquí nunca nadie ha llegado, ni llegará, fácilmente. Sé que no debo preocuparme, los caprichos no duran una eternidad. Al otro día, la niebla se irá. Con mi documento recuperado, me reuniré con el grupo en el fin del mundo. Durante horas me contarán su viaje por las carreteras solitarias del sur, que no duró 13 sino 16 horas. Su increíble historia será digna de los relatos que sólo pueden suceder en la grandeza de este paisaje ingobernable. La contaría si pudiera, como los cazadores de milodones, mezclar fic- ción y realidad. La contaría si fuera Chatwin y hubiera encontrado a la bestia.
Robar el aliento
El verdadero lujo en Ushuaia no se encuentra en boutiques de renombre, en restaurantes con estrellas Michelin o en sofisticados paseos culturales. El lujo, aquí, es el paisaje y nada más. Los Andes Fueguinos y, a sus pies, el Canal de Beagle, regalan postales únicas a cualquier hora del día.
Construido en la cumbre del cerro Alarkén, no hay en toda la ciudad un lugar con un telón de fondo tan impresionante como el Hotel Arakur. Las vistas desde el recibidor, los restaurantes, las habitaciones y el área de piscinas están pensadas para robar el aliento. Y lo hacen. Este hotel de diseño vanguardista (miembro de la colección The Leading Hotels of the World), proyectado por el estudio de los arquitectos Rubén Cherny y Augusto Penedo, se erige como la opción perfecta para los viajeros de gustos más exigentes.


Síguenos en: