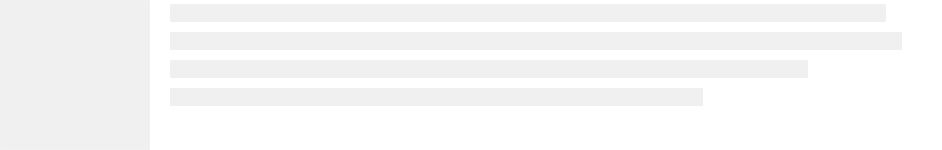Por: Alfredo Kramarz*
Vivir en tiempos de pandemia genera una conciencia inusitada de lo cerca que está la estupidez de la bondad a la hora de juzgar las decisiones políticas. En la normalidad aceptamos que los gobernantes suelen ser malos e irresponsables, pues albergamos sospechas sobre los fines que persiguen o respecto a su capacidad como gestores. Sin embargo, bajo el paraguas de la excepción y con la asesoría del saber experto, situamos con naturalidad lo “correcto” al lado del ejecutivo. La epidemia introduce un cambio de perspectiva que también observamos en las ventanas de la sociedad confinada: ahora el voyerismo no descifra el significado de la soledad interior, sino que mira hacia la “intimidad” de la calle.
Las narrativas del poder justifican sus equivocaciones culpando del “mal” a la cultura (desde los métodos de higiene a los hábitos alimenticios) o denunciando que la transmisión incontrolada del virus es responsabilidad de aquellos que no respetan las reglas del confinamiento. Si los países vecinos no sufren la desgracia con igual intensidad y su modelo productivo o demografía es similar, se recurre al recelo: ¿cómo cuentan sus muertos? La reflexión sobre los puntos del PIB destinados a sufragar la sanidad o las condiciones materiales de los médicos son campos de disputa postergados y si se abordan es para señalar los desaciertos de los gobiernos precedentes.
Al permitirse la caza en el “coto vedado” de los derechos el coste en términos de libertades civiles es alto. El pánico facilita el camino ciudadano hacia lo represivo y el uso de metáforas belicistas o las sustituciones de portavoces civiles por militares cohesiona a la comunidad de referencia. Dicha apertura retórica da como resultado un extravagante ethos guerrero devaluado por la inexistencia de escudos o espadas con los que combatir al enemigo vírico.
El cuerpo social disciplinado por medidas biopolíticas está dispuesto a sacrificar lo “sagrado” de las sociedades abiertas siempre y cuando se apele al lenguaje de lo inevitable. Nadie conoce los detalles de la excepcionalidad hasta que el gobierno de turno la define: ¿Es saludable la práctica de deportes en los espacios públicos? ¿Podemos pasear por la calle con nuestros perros? ¿Resulta oportuno que los menores salgan de sus casas? ¿Qué trabajadores son esenciales? Desideologizar la lucha contra la enfermedad despolitiza las conciencias y retrasa la polarización que acompaña a la pregunta sobre si se pudo actuar de otra manera.
Cuando la opinión pública siente temor por las cifras de fallecidos se decanta por la seguridad del relato nacional y desmerece otras vías alternativas: pensemos en las críticas al confinamiento inteligente en los Estados con cuarentenas más extensas o la caricatura asociada a los intentos gubernamentales de preservar los derechos fundamentales (por ejemplo, hablar de Japón justificando sus límites a través de referencias a su historia represiva). Admitir deficiencias en el tejido institucional del cuidado hiere el orgullo patrio y ante la mala gestión sólo queda el salvavidas de la épica.
Los ciudadanos advertimos fisuras en el discurso oficial al reconocer flagrantes contradicciones en un corto espacio de tiempo y en general, nos incomoda esa especie de seguridad sonámbula que rodea a la clase política. Confesar la ignorancia sobre el alcance real de la amenaza serviría para aceptar los razonables errores de diagnóstico y ayudaría a entender que el propio diagnóstico está sujeto a aprendizajes. La indagación crítica pierde fuelle cuando las fronteras de la reclusión son semanales/mensuales porque la proximidad de ese horizonte rebaja los niveles de ansiedad, pero: ¿qué pasaría si lo epidémico se volviera endémico?
A este respecto, son relevantes los análisis de Michel Foucault sobre los vínculos entre sistema disciplinario y peste en los siglos XVI-XVII. En algunos de sus seminarios –Los anormales y Seguridad, territorio y población– comparaba el modelo del “apestado” con el esquema del “leproso” y sostenía que el primero universalizaba los controles del poder, creaba una red de inspectores/centinelas, no colonizaba el afuera de la ciudad sino el adentro y desarrollaba una tecnología de seguridad que fortalecía la salud de las monarquías administradas. La peste acercaba la esfera del contagio a la lógica del castigo: “Cada uno, encerrado en su jaula, cada uno, asomándose a su ventana, respondiendo al ser nombrado y mostrándose cuando se lo llama, es la gran revista de los vivos y de los muertos” (Michel Foucault, Vigilar y Castigar).
Al confluir el orden médico y el jurídico con el político, la autoridad traduce la experiencia del mundo en creencia y creer algo es pensar que es verdad. Los nuevos reglamentos regulan las conductas y alejan la duda cartesiana: “¿qué veo desde esa ventana sino sombreros y abrigos que pueden cubrir espectros u hombres imaginados que sólo se mueven mediante resortes?” (René Descartes, Meditaciones metafísicas). Gracias al aislamiento salvamos vidas y este recurso ético es la cortina en las ventanas de la sociedad confinada.
Contacto:
LinkedIn: Alfredo Kramarz
*El autor es Doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid y Experto en Política y Relaciones Internacionales.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.