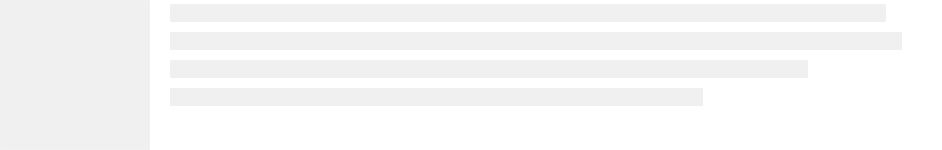Lady Day y el Tigre Sabanero poseen el mismo origen: la calle, la calle como maestra de vida y forjadora del carácter, y ambos recorrieron un camino similar —pedregoso, difícil, a veces lleno de sinsabores— para alcanzar el reconocimiento que merecían.
El poeta y novelista colombiano Álvaro Mutis lo escribió hace ya algunos años: la música es para muchos de nosotros “como una segunda sangre”.
Tiene razón. Pienso en ello ahora que se cumple el centenario del nacimiento de la descomunal (inigualable, e inimitable) Billie Holiday… Por supuesto, también pienso en ello por (este sentimiento de orfandad que ha dejado) el fallecimiento del asombroso Aniceto Molina.
Eso sí, y mejor aclaro: aunque a primera vista pueda tomarse como un sacrilegio escribir de dos personajes aparentemente tan disímiles, tan desemejantes, como podrían ser Billie Holiday y Aniceto Molina, en realidad, visto fríamente, esto no sería del todo cierto… Verán: una de las cosas más lindas de la música es que nos permite entrever esos vasos comunicantes que existen entre artistas que parecen —sólo eso: parecen— estar separados por mundos distintos.
Justamente eso sucede con estos dos artistas. Ambos poseen el mismo origen: la calle, la calle como maestra de vida y como forjadora del carácter que irradiaban. Ambos, por ende, tuvieron que recorrer un camino similar —pedregoso, difícil, a veces lleno de sinsabores— para alcanzar el reconocimiento que merecían. Desde luego, no olvidemos aquí lo más importante: tanto Holiday como Molina emanan de la música popular y folclórica, esa vertiente a veces tan menospreciada por el oyente global. Ella en el jazz; él en el vallenato…
Vale: aquí escucho a alguien decir: el jazz, ¿música popular y folclórica? Pues sí: el jazz nació como música folclórica y se mantuvo como música popular durante muchos años. El problema vino después con la industria musical, la necedad de ciertos círculos intelectuales, y el afán de darle un nuevo rostro a un género —el jazz— a todas luces rico en matices y sonoridades, cuya esencia es la libertad y la improvisación y la búsqueda de nuevos caminos sonoros; en fin: una música fina y exquisita y hermosa y abierta y popular. Eso.
Y lo mismo (bueno, casi lo mismo) se puede decir de esta otra música folclórica y popular que es el vallenato y los diversos géneros y subgéneros que conforman la zona musical tropical…
Perdón por la digresión; mejor regreso sobre mis pasos.
Por fecha, hablemos primero sobre ese torbellino, sobre esa especie de fuerza de la naturaleza que era Billie Holiday…
Lady Day: jazz y blues en estado puro
Hoy parece lugar común, casi un estereotipo, pero hace 56 años, cuando murió Billie Holiday, la muerte de estrellas musicales con vidas turbulentas no era la norma. Se lo aseguro. Billie no lo inauguró, pero para desdicha de su gran figura pertenece a ese (desafortunado) grupo.

Billie en el Club Bali (Foto: Ralph F. Seghers c/o Ken Seghers)
Muy pocas vidas en la historia de la música popular tienen un origen tan sombrío y duro como el de Eleanora Fagan. Sí: con ese nombre bautizaron a esa niña que había nacido el 7 de abril de 1915, en Filadelfia, y que con los años se convertiría en cantante de jazz, de blues, una intérprete atemporal y distinta que escapaba a las categorías. El inicio de
Lady sings the blues —la autobiografía que escribió a cuatro manos con William F. Dufty, en 1956— es famoso: “Mamá y papá eran un par de chicos cuando se casaron. Él tenía 18 años y ella 16. Y yo tres.”
Aquí vale una aclaración: hay mucho material para estudiar a Billie: aparte de sus numerosos discos, abundan los libros que analizan su arte y, sobre todo, su vida. Sin embargo, sigue habiendo numerosos episodios en la sombra y varios pasajes de su vida están coloreados por elementos míticos, legendarios, muchos de ellos inventados por ella misma en esa autobiografía. (Es bien conocido el comentario que hizo Billie, meses después, sobre ésta: “No sé ni qué digo ahí, no pude ni leer ese maldito libro.”)
Lo cierto es que en los últimos años se han encontrado documentos, grabaciones, material archivado en colecciones privadas que echan más luz sobre su figura.
Parte de ese material apareció condensado en un libro en 2007, bajo el título
Con Billie Holiday /
Una biografía coral (editado por Global Rhythm Press). En él, su autora, la periodista Julia Blackburn, recupera el trabajo que dejó inconcluso una fan de la cantante y aspirante a escritora: Linda Kuehl, quien se suicidó en 1979.
Lo que recuperó y dio forma Julia Blackburn no tiene parangón: es un desfile de personalidades rotundas, que evocan su tortuosa vida en los guetos, en el mundo bajo del jazz o en la bohemia; va entre la Gran Depresión y fines de los cincuenta. Hablan novios, amigas, amantes, músicos, agentes de narcóticos, proxenetas, así como admiradores y demás fauna. También tiene una extensa documentación.
Cuando apareció
Con Billie Holiday, una cosa quedó clara: todo lo que sabíamos —o imaginábamos— sobre ella parecía un pálido reflejo de la realidad. Sí: uno se queda frío, pasmado, ante el calvario que fue su vida… desde la infancia: cuando tenía seis años empezó, como lo había hecho su madre, a fregar pisos en casa de gente blanca de su ciudad natal. También les hacía los mandados a una
madama y a las profesionales de un prostíbulo en el que trabaja su progenitora.
Pero, además, la quisieron violar a los diez, la metieron en un internado católico, y, cuando salió, a los 13, no volvió a la escuela. A los 15 años atendía clientes en un prostíbulo de la calle 41, pero no tardó en terminar en la prisión por no aceptar a un cliente influyente, que resultó ser todo un personaje del Harlem.
De adulta, la cosa no mejoró mucho: Billie tuvo una vida caótica y desordenada, llena de drogas, arrestos, amores imposibles y abusivos… Una vida tortuosa que se acrecentó por las consecuencias que arrastraba precisamente todo lo anterior: perseguida por ser negra (recordemos: la segregación racial estaba aún vigente), al ser encarcelada por drogas perdió la tarjeta necesaria para actuar en los clubes más lucrativos neoyorquinos, lo que la empujó a viajar a ciudades donde tocaba con inexperimentados músicos locales y a realizar giras cantando ante tipos que no apreciaban su arte. Las autoridades, por si fuera poco, exigían que se declarara como “delincuente” cada vez que entraba o salía del país…
A pesar de todo eso, el destino también le tenía apartado un lugar en la historia de la música popular.
De hecho, también desde niña, la música se convirtió en un pararrayos para ella. Cuando escuchó a Bessie Smith y Louis Armstrong nada para ella fue igual. Ellos fueron sus modelos iniciales. Tenía ocho, nueve años, y siempre lo recordaba.
¡Ojo!: hoy asombra que su lugar natural frente al micrófono fuera fruto más de la desesperación que del deseo. (Estaban a punto de echar a su madre y a ella de la casa donde habitaban.) Pero la cosa funcionó. Fueron casi tres lustros haciendo excelsa (apasionante) (sensual) (dura) (amarga) (desolada) música. Con Benny Goodman, junto al pequeño conjunto del pianista Teddy Wilson (y Lester Young como su protector), o con las grandes bandas de Count Basie y Artie Shaw: da lo mismo: la sola presencia de Lady Day alteraba la atmósfera de cualquier lugar.
Y su voz. Esa voz. El timbre, el color de esa voz, su rugosidad; sí: nadie como ella puede llegar (aun hoy, cien años después de su nacimiento) a susurrar o gritar de tantas formas distintas palabras como “baby”, “love”, “heart”, “darling”.
En la voz de Billie, en su técnica, no había trucos. Ella misma lo reconocía: “No pienso que esté cantando. Me siento igual que tocando una trompeta o un saxo. Trato de improvisar como Louis Armstrong o Les Young o algún otro músico al que admire muchísimo. Lo que sale es lo que siento. Odio las canciones en línea recta. Tengo que cambiar los tonos y ajustarlos a mi propia forma de entender la música. Esto es todo lo que sé.”
Hoy, algo es innegable: 100 años después de su nacimiento, 56 tras su prematura muerte, y casi 85 años de haber comenzado a cantar, Billie Holiday está entre las grandes divas, las reinas de la música jazz, entre las más influyentes, versátiles, y encantadoras. Hasta hoy, en nadie como en ella se ha vuelto a dar cita de un modo tan apasionante y dramático la esencia de lo que debería entenderse por jazz, por blues, y su correlación con la vida misma. En serio.
¡Puro movimiento de cadera, Aniceto..!
La noticia se esparció rápido. Primero se aventuró a darla un par de agencias. En cuestión de minutos, después lo confirmó el propio hijo del músico, Johnny, en su Facebook; el pasado lunes (30 de marzo), pasadas las 5 de la tarde, en un hospital de San Antonio (Texas), a la edad de 76 años, falleció Aniceto Molina: un músico excelso, un hechicero del acordeón…
Sí, eso: él, Aniceto Molina, era un músico único, que solía hechizar a todo aquel que escuchaba el sonido de su acordeón y su música.

Fotos: Facebook – Aniceto Molina y Los Sabaneros de Colombia
Con su partida, la música colombiana pierde a una figura señera del vallenato: él, junto a otros nombres insignes como Alfredo Gutiérrez, Lisandro Meza, o Andrés Landeros, renovaron, reinventaron, redefinieron, el vallenato colombiano y otras variantes de la música tropical colombiana, como la propia cumbia, la guaracha, el porro, el joropo o la gaita…
No sólo eso. Aniceto Molina fue uno de los principales músicos en exportarlo, en llevarlo a otras latitudes, internacionalizando el género; no eran gratuitos los motes varios que se asociaban a su nombre: “El embajador de la cumbia en América”, o el que más le gustaba y que definía su carácter: “El Tigre Sabanero”. (Él mismo contaba que este último lo había recibido durante su estancia en México, por ese carácter imponente que tenía a la hora de encarar compromisos profesionales; lo confesó en una ocasión: “Cuando me enteré, en lugar de molestarme, me gustó, y entonces no sólo le agregué el gentilicio ‘sabanero’, por la región donde nací, sino que compuse un tema que fue tremendo éxito.”)
Pero la vida no siempre fue fácil. De hecho, solía contar que vivió épocas difíciles y duras. Originario del poblado El Campano, de Pueblo Nuevo – Córdoba (Colombia), Aniceto nació el 17 de abril de 1939.
Siguiendo a su hermano Anastasio, quien amaba la fiesta y la música, en especial el vallenato, se interesó por el acordeón a sus tiernos 12 años. Justamente con él, con su hermano, aprendió primero (a base de pura práctica) el uso del acordeón. Luego, con él formó su primera agrupación. No pasaba de los 16 años.
Hoy se entiende su amor y pasión por ese mundo: la sabana de la costa atlántica colombiana no sólo es fértil en cultivos, también en folclor musical. Es una tierra envuelta en el sonido de la cumbia y el vallenato. Allí es usual que los acordeones irrumpan las jornadas monótonas del campo para amenizar las parrandas (llenas de ron, por supuesto, a la luz de la luna).
Aquel mundo, sin embargo, ya le quedaba chico a Aniceto Molina; decidió que ya era hora de dar el salto. Y así lo hizo: salió de la finca natal buscando cumplir un sueño. En esos primeros años decidió quedarse en Barranquilla, y allí comenzó a forjar su carrera de cumbiero. Era la década de los sesenta.
Fue una época difícil: eran noches enteras en las que no ganaba ni un centavo y tenía que dejar la pensión donde vivía para dormir en los mismos bares.

Las cosas, empero, pronto comenzaron a cambiar para bien. Le ayudó que nunca dejó su aprendizaje. Eso mismo le llevó a estar durante un lapso en la agrupación del mítico Aníbal Velásquez, de quien aprendió muchos secretos del acordeón.
De igual forma le ayudaron sus años en Valledupar, donde se empapó de los aires vallenatos (diferentes a los de la sabana), de la mano de leyendas como Emiliano Zuleta Baquero, Rafael Escalona o Nicolás ‘Colacho’ Mendoza.
Y entonces llegó el primero éxito. Todo ocurrió por una canción titulada “Así soy yo”, que fue su trampolín al profesionalismo. Después vinieron giras por Estados Unidos y México con aquel supercombo llamado Corraleros del Majagual.
Aquí abro un paréntesis: sus cumbias tuvieron tan grato recibimiento del público mexicano que Aniceto decidió quedarse en el país; vivió casi una década hasta que se mudó a la ciudad San Antonio, Texas, donde radicó hasta su muerte. Cerremos paréntesis.
Aniceto, por cierto, no estuvo exento de tentaciones de todo tipo: el éxito que vio de joven lo llevó a una vida de excesos con el alcohol, la parranda, y las mujeres. (De hecho fue padre de 13 hijos; la mayoría procreados con diversas mujeres.) Al igual que otros músicos, sin embargo, encontró su salvación en la fe, en especial en la religión evangélica.
Musicalmente, el colombiano nunca dejó de tocar el acordeón con su impecable digitación. (En sus días de reinado, era asombroso lo que salía del instrumento.)
Eso sí: al final de sus días, el Tigre Sabanero nunca dejó de tocar, divertir y, claro, divertirse. Tomaba las etapas duras de su vida como un recordatorio de lo difícil (pero, en especial, de las desavenencias y sacrificios) que le había costado llegar a su posición privilegiada.
Al periodista Sigfredo Ramírez se lo contó en 2012: “Mi vida fue muy dura. Hubo un tiempo en Barranquilla que dormía sentado en los bares, pues no me alcanzaba para pagar un cuarto.”
“¿Y por qué su música es tan alegre si le tocó vivir situaciones tan adversas?”, le revira el reportero.
“¡Por eso mismo! —le responde Aniceto Molina— La vida puede ser muy jodida, pero uno nunca tiene que dejar de sonreír.”
Buen consejo: eso haremos Aniceto, eso haremos…
Contacto:
Correo:
[email protected]
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.


 Las cosas, empero, pronto comenzaron a cambiar para bien. Le ayudó que nunca dejó su aprendizaje. Eso mismo le llevó a estar durante un lapso en la agrupación del mítico Aníbal Velásquez, de quien aprendió muchos secretos del acordeón.
De igual forma le ayudaron sus años en Valledupar, donde se empapó de los aires vallenatos (diferentes a los de la sabana), de la mano de leyendas como Emiliano Zuleta Baquero, Rafael Escalona o Nicolás ‘Colacho’ Mendoza.
Y entonces llegó el primero éxito. Todo ocurrió por una canción titulada “Así soy yo”, que fue su trampolín al profesionalismo. Después vinieron giras por Estados Unidos y México con aquel supercombo llamado Corraleros del Majagual.
Aquí abro un paréntesis: sus cumbias tuvieron tan grato recibimiento del público mexicano que Aniceto decidió quedarse en el país; vivió casi una década hasta que se mudó a la ciudad San Antonio, Texas, donde radicó hasta su muerte. Cerremos paréntesis.
Aniceto, por cierto, no estuvo exento de tentaciones de todo tipo: el éxito que vio de joven lo llevó a una vida de excesos con el alcohol, la parranda, y las mujeres. (De hecho fue padre de 13 hijos; la mayoría procreados con diversas mujeres.) Al igual que otros músicos, sin embargo, encontró su salvación en la fe, en especial en la religión evangélica.
Musicalmente, el colombiano nunca dejó de tocar el acordeón con su impecable digitación. (En sus días de reinado, era asombroso lo que salía del instrumento.)
Eso sí: al final de sus días, el Tigre Sabanero nunca dejó de tocar, divertir y, claro, divertirse. Tomaba las etapas duras de su vida como un recordatorio de lo difícil (pero, en especial, de las desavenencias y sacrificios) que le había costado llegar a su posición privilegiada.
Al periodista Sigfredo Ramírez se lo contó en 2012: “Mi vida fue muy dura. Hubo un tiempo en Barranquilla que dormía sentado en los bares, pues no me alcanzaba para pagar un cuarto.”
“¿Y por qué su música es tan alegre si le tocó vivir situaciones tan adversas?”, le revira el reportero.
“¡Por eso mismo! —le responde Aniceto Molina— La vida puede ser muy jodida, pero uno nunca tiene que dejar de sonreír.”
Buen consejo: eso haremos Aniceto, eso haremos…
Contacto:
Correo: [email protected]
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
Las cosas, empero, pronto comenzaron a cambiar para bien. Le ayudó que nunca dejó su aprendizaje. Eso mismo le llevó a estar durante un lapso en la agrupación del mítico Aníbal Velásquez, de quien aprendió muchos secretos del acordeón.
De igual forma le ayudaron sus años en Valledupar, donde se empapó de los aires vallenatos (diferentes a los de la sabana), de la mano de leyendas como Emiliano Zuleta Baquero, Rafael Escalona o Nicolás ‘Colacho’ Mendoza.
Y entonces llegó el primero éxito. Todo ocurrió por una canción titulada “Así soy yo”, que fue su trampolín al profesionalismo. Después vinieron giras por Estados Unidos y México con aquel supercombo llamado Corraleros del Majagual.
Aquí abro un paréntesis: sus cumbias tuvieron tan grato recibimiento del público mexicano que Aniceto decidió quedarse en el país; vivió casi una década hasta que se mudó a la ciudad San Antonio, Texas, donde radicó hasta su muerte. Cerremos paréntesis.
Aniceto, por cierto, no estuvo exento de tentaciones de todo tipo: el éxito que vio de joven lo llevó a una vida de excesos con el alcohol, la parranda, y las mujeres. (De hecho fue padre de 13 hijos; la mayoría procreados con diversas mujeres.) Al igual que otros músicos, sin embargo, encontró su salvación en la fe, en especial en la religión evangélica.
Musicalmente, el colombiano nunca dejó de tocar el acordeón con su impecable digitación. (En sus días de reinado, era asombroso lo que salía del instrumento.)
Eso sí: al final de sus días, el Tigre Sabanero nunca dejó de tocar, divertir y, claro, divertirse. Tomaba las etapas duras de su vida como un recordatorio de lo difícil (pero, en especial, de las desavenencias y sacrificios) que le había costado llegar a su posición privilegiada.
Al periodista Sigfredo Ramírez se lo contó en 2012: “Mi vida fue muy dura. Hubo un tiempo en Barranquilla que dormía sentado en los bares, pues no me alcanzaba para pagar un cuarto.”
“¿Y por qué su música es tan alegre si le tocó vivir situaciones tan adversas?”, le revira el reportero.
“¡Por eso mismo! —le responde Aniceto Molina— La vida puede ser muy jodida, pero uno nunca tiene que dejar de sonreír.”
Buen consejo: eso haremos Aniceto, eso haremos…
Contacto:
Correo: [email protected]
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.