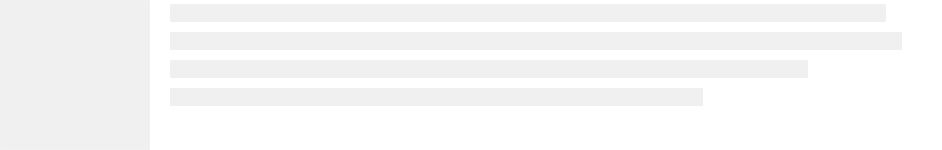Monseñor Romero y las paradojas del tiempo
La canonización de quien fuera arzobispo de El Salvador tiene un significado profundo, que escapa a la propia fe y que reivindica a las corrientes progresistas de la Iglesia.
Por Julián Andrade*
Óscar Arnulfo Romero subió a los altares con la fuerza que solo tienen los hombres buenos. Lo mataron, en El Salvador, el 23 de marzo de 1980, cuando tenía 62 años.
Su homicidio se encuentra impune, porque a veces son más rápidos los caminos del derecho canónico, aunque parezca increíble, que los recursos con que cuentan las víctimas para que se haga justicia.
Su entrada en el santoral católico es un hecho de una trascendencia histórica que rebasa a la religiosidad y que se enmarca en la reivindicación de las luchas por los derechos humanos y la defensa de las comunidades campesinas.
Es relevante para la iglesia y para las corrientes que se constituyeron alrededor del compromiso con los pobres y que por años resultaron hostigadas por los gobiernos y por la propia jerarquía vaticana.
En México, la muerte de Romero impactó en los obispos y sacerdotes que trabajaban, ya desde entonces, en las comunidades indígenas, de modo particular en los estados del sur y con énfasis en Chiapas y Oaxaca.
Hace 38 años, el arzobispo se había tornado molesto para la ultraderecha y para la élite de los militares salvadoreños.
Un día antes de su muerte, pronunció una homilía que aún resuena en los muros de la Basílica del Sagrado Corazón, cuando hizo un llamado a los soldados para que se negaran a seguir órdenes injustas y para que terminaran con el baño de sangre que ya azotaba a su país.
Les dijo: “En el nombre de Dios y en el nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, ¡les ordeno!, en el nombre de Dios: ¡Cese la represión!”
Las palabras se transmitieron por radio, por lo que tuvieron un alcance mayor al de los fieles que aplaudían convencidos las palabras de uno de los sacerdotes de mayor rango y prestigio en el continente.
Eran las últimas horas de monseñor Romero, porque, la tarde siguiente, en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, mientras ofrecía misa, recibiría un disparo en el corazón, accionado desde un arma calibre .22.
El periodista Carlos Dada escribió: “Las homilías de Romero eran el único contrapeso a la propaganda oficial, y también los reportes más contundentes y creíbles sobre la situación del país: masacres, desaparición, capturas, asesinatos…”
El sepelio de Romero fue acompañado por cientos de miles de personas a las que dispersaron a tiros. El cardenal Ernesto Corripio fungió como representante del Papa Juan Pablo II.
Luego de la muerte del prelado se desató una guerra, de más de una década, que tuvo como saldo al menos 100 mil muertos. La cerrazón y los crímenes perpetrados desde el poder nuca conducen a puertos tranquilos.
Ignoro si la recompensa del tiempo es suficiente para paliar el golpe de la historia, pero supongo que monseñor Romero le habría gustado la paradoja de ser santificado, mientras sus asesinos, los que instrumentaron, planearon y protegieron el complot en su contra, chapotean en los niveles más lamentables de la ignominia.
*Periodista y escritor. Es autor de la Lejanía del desierto y coautor de Asesinato de un cardenal.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.