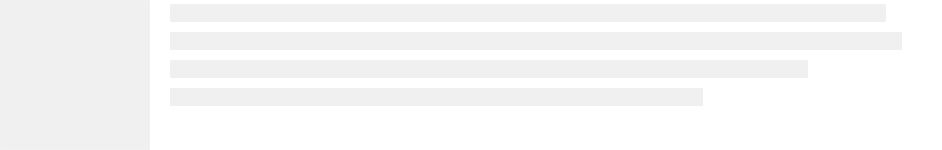Afrontar la adversidad, desarrollar la resiliencia y alcanzar la felicidad
Autores:
Sheryl Sandberg y Adam Grant
Capítulo 1 / Respirar de nuevo
Debes continuar, No puedo continuar, Continuaré.
Samuel Beckett
Más o menos un año después de que muriera Dave, sonó mi móvil en la oficina: era una vieja amiga y, puesto que ya nadie llama a nadie, supuse que el motivo sería importante. Lo era. Le había ocurrido algo terrible a una mujer joven a la que asesoraba. Unos días antes, había asistido a una fiesta de cumpleaños y, cuando decidió irse, se dio cuenta de que un compañero de trabajo necesitaba que lo llevaran a casa.
Ella vivía cerca, así que se ofreció para acercarlo en coche. Cuando llegaron, él sacó una pistola, la obligó a entrar en su casa y la violó. La mujer fue al hospital para que realizaran un examen de la violación y luego denunció la agresión a la policía.
Mi amiga estaba buscando maneras para que se sintiera mejor y sabía que yo podría ayudarla, así que me pidió que hablara con ella para confortarla. Al marcar su número, me entraron dudas de si sería capaz de ayudar a alguien a reponerse de algo tan violento.
Pero, a medida que empecé a escucharla, me di cuenta de que lo que yo había aprendido podría servirle también a ella. Plantamos las semillas de la resiliencia en función del modo en que procesamos acontecimientos negativos. Después de pasarse décadas estudiando cómo las personas asimilan los reveses, el psicólogo Martin Seligman descubrió tres factores que pueden obstaculizar la recuperación: 1) la personalización: la creencia de que es nuestra culpa; 2) la generalización: la creencia de que lo ocurrido afectará a todas las áreas de nuestra vida; y 3) la permanencia: la creencia de que las secuelas de lo ocurrido durarán siempre.
Estos tres efectos son la otra cara de la moneda de la canción pop “Everything Is Awesome” (“Todo es maravilloso”): todo es terrible. En nuestra cabeza se repite en bucle el mismo mantra: “Es terrible, es culpa mía. Toda mi vida es terrible. Y siempre va a ser terrible”.
Cientos de estudios demuestran que los niños y los adultos se recuperan más rápido cuando se dan cuenta de que no son completamente responsables de los reveses, que no afectan a todos los aspectos de su vida y que no los van a perseguir siempre. Reconocer que los acontecimientos negativos no son personales, ni generales, ni permanentes, disminuye las posibilidades de caer en una depresión y mejora la capacidad para superarlos. No caer en la trampa de estos tres factores ayudó a los profesores de escuelas urbanas y rurales: fueron más efectivos en clase y sus estudiantes obtuvieron mejores resultados académicos.
Ayudó a los nadadores universitarios que rendían menos en las carreras: su ritmo cardiaco fue más constante y mejoraron sus tiempos. Y también ayudó a los vendedores de seguros cuando pasaban una mala racha: al no tomarse el rechazo de manera personal y recordar que al día siguiente tendrían más oportunidades con otros clientes, vendían más del doble y duraban dos veces más en sus puestos de trabajo.
Durante aquella llamada con la mujer joven, al principio me limité a escuchar cómo se sentía violentada, traicionada, enfadada y asustada. Luego, empezó a culparse a sí misma, diciendo que había sido un error suyo por haber llevado a su compañero a casa. Le aconsejé que dejara de personalizar la agresión. La violación nunca es culpa de la víctima y ofrecerse para llevar a casa a un compañero es algo totalmente razonable. Insistí en que no todo lo que nos pasa se debe a nosotros.

Sheryl Sandberg sabía que, si había evolucionado para gestionar el sufrimiento que le causó la muerte de su esposo, la profunda pena no la mataría. Foto: Forbes.
Después, saqué a colación los otros dos factores: la generalización y la permanencia. Hablamos sobre todas las otras cosas buenas que tenía en la vida y la animé a pensar en que la desesperación sería menos aguda con el tiempo. Recuperarse de una violación es un proceso increíblemente difícil y complicado, y es diferente en cada persona. Las pruebas demuestran que es habitual que las víctimas se culpen a sí mismas y se sientan desesperanzadas respecto al futuro. Aquellas que logran romper este patrón tienen menos riesgo de depresión y de estrés postraumático.
Unas semanas después, la mujer me llamó para decirme que, con su cooperación, el estado iba a procesar al violador. Me dijo que pensaba en los tres factores cada día y que los consejos que le había dado la hacían sentirse mejor. A mí también me hizo sentir mejor. Yo misma caí en estas tres trampas, empezando por la personalización.
Después de la muerte de Dave, me culpé de inmediato. El primer informe médico afirmaba que Dave había muerto por el golpe que se dio en la cabeza al caerse de la bicicleta elíptica, así que no paré de decirme que lo podría haber salvado si lo hubiera encontrado antes. Mi hermano David, neurocirujano, insistió en que no era verdad: caerse desde aquella altura podía haber provocado que se rompiera el brazo, pero no podía matarlo. Algo tenía que haber ocurrido antes para que se cayera.
Te puede interesar: 5 de cada 10 jóvenes leen sólo literatura en impreso
La autopsia demostró que mi hermano tenía razón: Dave murió en cuestión de segundos por una arritmia cardíaca causada por una enfermedad de la arteria coronaria. Pero, incluso cuando supe que Dave no había muerto en el suelo del gimnasio por una negligencia, encontré otras razones para culparme. No se le había diagnosticado la enfermedad coronaria.
Me pasé semanas con sus médicos y con los médicos de mi familia revisando la autopsia y los informes clínicos. Me preocupaba que se hubiera quejado de dolores en el pecho pero que no le hubiéramos hecho caso. Pensé incansablemente en su dieta, en que debería haberlo presionado para que la mejorara. Sus médicos me dijeron que ningún cambio específico en su modo de vida habría logrado salvarlo con toda seguridad. Y me ayudó el hecho de que la familia de Dave me recordara que sus hábitos alimenticios eran mucho más sanos siempre que estaba conmigo.
También me culpé por el trastorno que su muerte causó a todos los que me rodeaban. Antes de la tragedia, yo era la hermana mayor, la que hacía y planificaba todo, la que siempre tiraba del carro. Pero, al morir Dave, fui incapaz prácticamente de hacer nada. Otros se ofrecieron a prestarme ayuda. Mi jefe, Mark Zuckerberg, mi cuñado Marc y Marne organizaron el funeral. Mi suegro y mi cuñada Amy se ocuparon de todos los preparativos del entierro. Cuando venía gente a mostrar sus respetos a casa, Amy me forzaba a levantarme y agradecerles que hubieran ido.
Mi padre me recordaba que debía comer y se sentaba a mi lado para asegurarse de que lo hacía. Durante los siguientes meses, me di cuenta de que la frase que más repetía era: “Lo siento”. Pedía perdón constantemente, a todo el mundo. A mi madre, que había dejado su vida de lado durante todo el primer mes para estar conmigo. A mis amigos, que tomaron aviones para asistir al funeral sin importar lo que estuvieran haciendo. A los clientes, por todas las reuniones a las que había faltado. A mis compañeros de trabajo, por no estar lo bastante concentrada cuando las emociones me abrumaban. Empecé una reunión diciéndome: “Puedo hacerlo”, pero enseguida me brotaron las lágrimas y tuve que irme esgrimiendo un apresurado: “Lo siento”.
No es exactamente la actitud que se espera en Silicon Valley. Adam finalmente me convenció de que debía prohibirme las palabras “lo siento”. También vetó “perdón”, “me arrepiento de que” o cualquier intento de saltarme la prohibición.
Me explicó que, al culparme a mí misma, sólo estaba retrasando mi recuperación, lo cual también significaba que estaba retrasando la recuperación de mis hijos. Esto me ayudó a quitarme ese vicio de encima. Me di cuenta de que, si los médicos no habían podido evitar su muerte, era irracional creer que yo podría haberlo hecho. Yo no había trastornado la vida de los demás: había sido la tragedia. Nadie pensaba que debiera disculparme por llorar.
Cuando intenté dejar de decir “lo siento”, me vi mordiéndome la lengua una y otra vez, y empecé a liberarme de la personalización. A medida que me culpaba menos, comencé a ver que no todo era terrible. Mi hijo y mi hija dormían toda la noche de un tirón, lloraban menos y jugaban más. Teníamos a nuestra disposición terapeutas que nos ayudaban a superar el duelo.
Me pude permitir contratar a personas que me ayudaron con los niños y las tareas del hogar. Tenía familia, amigos y compañeros que me querían; me maravilló cómo nos sostuvieron, a veces incluso literalmente. Me sentí más cerca de ellos de lo que nunca hubiera imaginado. Volver al trabajo también me ayudó a superar la generalización. En la tradición judía, hay un periodo de duelo intenso durante siete días, que se llama Shiva, después del cual se supone que deben retomarse casi todas las actividades regulares. Los psicólogos infantiles y los expertos en el duelo me aconsejaron que los niños volvieran a la rutina habitual lo antes posible. Así que, 10 días después de la muerte de Dave, regresaron al colegio y yo empecé a trabajar durante el horario escolar.
Los primeros días en la oficina estuvieron cubiertos de bruma. Llevaba trabajando en Facebook como directora operativa desde hacía más de siete años, pero durante aquellos días todo me pareció extraño. En la primera reunión, no pude dejar de pensar: “¿De qué están hablando todas estas personas y por qué demonios le importa a alguien?”. Después, en un momento dado, me vi inmersa en una discusión y, por un segundo (quizá medio segundo), me olvidé de Dave. Me olvidé de su muerte, de su imagen en el suelo del gimnasio. Olvidé la imagen del ataúd desapareciendo bajo tierra.
En la tercera reunión del día, de hecho, me quedé dormida durante unos minutos. Me avergonzó sentir que la cabeza se me caía, pero también me sentí agradecida (y no sólo porque no hubiera roncado). Por primera vez, me había relajado. A medida que los días se convirtieron en semanas y luego en meses, pude concentrarme durante más tiempo. El trabajo se convirtió en un lugar en el que podía sentirme yo misma, y la amabilidad de mis compañeros me demostró que no todos los aspectos de mi vida eran terribles. Desde hace mucho tiempo creo que necesitamos sentirnos apoyados y comprendidos en el trabajo. Ahora sé que es todavía más importante después de una tragedia. Y, por desgracia, es mucho menos común de lo que debería ser.
Te puede interesar: Autopublicación, ¿el futuro de la literatura?

Sanberg Shery y Grant Adam. Foto: Tracy Fisher
Después de la muerte de un ser querido, sólo el 60% de los trabajadores en el sector privado disfruta de días de baja pagados, y habitualmente se trata de sólo unos cuantos. Cuando vuelven a la oficina, la pena puede alterar su rendimiento. La inseguridad económica que, con frecuencia sucede a la pérdida, es como un segundo golpe. Sólo en Estados Unidos, las pérdidas en productividad relacionadas con la pena pueden suponer hasta 75,000 millones anuales. Estas pérdidas, junto con la carga que sufren quienes están de duelo, se podrían reducir si los empleadores les ofrecieran días libres, un horario reducido y flexible y ayudas económicas. Las empresas que ofrecen una asistencia sanitaria completa, jubilación y permisos familiares o médicos ven cómo las inversiones a largo plazo en los empleados generan una fuerza de trabajo más leal y productiva.
Dar apoyo es, a la vez, compasivo e inteligente. Agradecí mucho que Facebook pusiera a mi disposición una baja generosa por la pérdida de mi marido y después trabajé con nuestro equipo para ampliar aún más estas políticas. De los tres factores, el que más me costó procesar fue la permanencia. Durante meses, sin importar lo que hiciera, sentía que una especie de angustia debilitante estaría siempre presente.
La mayoría de las personas que conozco que habían padecido una tragedia me dijeron que, con el paso del tiempo, la tristeza disminuye. Me aseguraron que llegaría un día en que pensaría en Dave y sonreiría. No les creí. Cuando mis hijos lloraban, veía pasar ante mis ojos toda su vida sin un padre. Dave no se iba a perder únicamente un partido de futbol… sino todos los partidos de futbol. Todos los concursos de retórica. Todas las vacaciones. Todas las graduaciones. No acompañaría a nuestra hija hasta el altar el día de su boda. El miedo a estar sin Dave para siempre me paralizaba.
Mis peores proyecciones no me ayudaron. Cuando sufrimos, solemos proyectar este sufrimiento indefinidamente. Los estudios sobre la “predicción afectiva”, la previsión sobre cómo nos sentiremos en el futuro, demuestran que tendemos a sobreestimar durante cuánto tiempo nos afectarán los sucesos negativos. Se pidió a algunos estudiantes que se imaginasen que su relación sentimental se acababa y que predijeran cuán infelices se sentirían dos meses después.
A otros estudiantes se les pidió que dieran cuenta de su felicidad dos meses después de una ruptura real. Aquellos que habían vivido una verdadera ruptura eran mucho más felices de lo que esperaban. También solemos sobreestimar el impacto negativo de otros sucesos estresantes. Los profesores interinos pensaban que si la universidad les denegaba un puesto de trabajo fijo estarían abatidos durante los siguientes cinco años. No fue así. Los estudiantes universitarios creían que se sentirían fatal si les asignaban un colegio mayor [tipo residencia] que no deseaban. No se sintieron tan mal.
Si esto le sucedió a alguien al que le asignaron el colegio mayor menos deseado en mi universidad (lo hicieron dos veces), este estudio demuestra ser especialmente certero. De la misma forma que el cuerpo tiene un sistema inmune psicológico, el cerebro también lo tiene. Cuando algo va mal, instintivamente ponemos en marcha una serie de mecanismos de defensa. Pensamos que no hay mal que por bien no venga. Añadimos azúcar y agua al limón. Nos aferramos a clichés. Pero, después de perder a Dave, yo no podía hacer nada de esto.
Cada vez que intentaba autoconvencerme de que las cosas irían mejor, una voz más profunda en mi interior insistía en que eso no sucedería. Parecía claro que mis hijos y yo nunca volveríamos a sentir un momento de alegría pura. Nunca más.
Seligman descubrió que palabras como “nunca” y “siempre” eran signos de permanencia. De la misma forma que tuve que prohibirme decir “lo siento”, intenté eliminar las palabras “nunca” y “siempre” y reemplazarlas por “a veces” y “últimamente”. “Siempre me sentiré fatal” se convirtió en “A veces me sentiré fatal”. No es el pensamiento más alegre, pero no dejaba de ser una mejora.
Me di cuenta de que, en algunos momentos, el dolor remitía temporalmente, como un terrible dolor de cabeza que se atenúa por un rato. A medida que tuve más alivios temporales, pude recordarlos cuando volvía a caer en la pena profunda. Comencé a aprender que, por muy triste que me sintiera, llegaría otro descanso del dolor. Me ayudó a retomar una sensación de control.
También probé una terapia cognitiva conductual en la que debía escribir una creencia que causara ansiedad y luego señalar las pruebas que demostraban que era falsa. Comencé con mi mayor miedo: “Mis hijos nunca tendrán una infancia feliz”. Solamente con ver esta frase escrita se me revolvió el estómago, pero también me di cuenta de que había hablado con muchas personas que habían perdido a sus padres cuando eran niños y que demostraban que esta predicción era errónea. En otra ocasión, escribí: “Nunca me volveré a sentir bien”. Al ver estas palabras escritas no pude evitar pensar que precisamente aquella mañana alguien había hecho una broma y yo me había reído. Aunque sólo fuera por un instante, ya había demostrado que esta frase no era cierta.
Un amigo psiquiatra me explicó que los humanos estamos diseñados evolutivamente tanto para conectar con los demás, como para sobrellevar la pena: de forma natural, tenemos herramientas para recuperarnos de las pérdidas y los traumas. Esto me ayudó a creer que podría superarlo. Si había evolucionado para gestionar el sufrimiento, la pena profunda no iba a matarme. Pensé que los humanos se habían enfrentado al amor y la pérdida durante siglos, y me sentí conectada con algo mucho más grande que yo: me sentí conectada con la experiencia humana universal. Contacté con uno de mis profesores favoritos, el reverendo Scotty McLennan, quien amablemente me había dado consejos cuando, con veintitantos años, me separé de mi primer marido.
Scotty me contó que, durante los 40 años en los que había ayudado a los demás a superar la pérdida, había observado que “dirigirse a Dios da a las personas una sensación de estar protegidas por unos brazos amorosos que son eternos y profundamente fuertes. Necesitamos saber que no estamos solos”.
Pensar en estas conexiones me ayudó, aunque no podía desembarazarme de una sofocante sensación de terror. Los recuerdos y las imágenes de Dave estaban por todas partes. Durante aquellos primeros meses, me despertaba cada mañana y me sentía fatal porque él seguía sin estar a mi lado. Por la noche iba a la cocina esperando encontrármelo y, al no estar allí, sentía una profunda punzada de dolor.
Mark Zuckerberg y su mujer, Priscilla Chan, pensaron que sería bueno para mí y para mis hijos ir a algún lugar donde no tuviéramos recuerdos de Dave, así que nos invitaron a una playa en la que no habíamos estado nunca. Pero, cuando me senté en un banco con vistas al océano, miré el gran cielo que se abría ante mí… y vi el rostro de David mirándonos desde las nubes. Estaba sentada entre Mark y Priscilla y podía sentir cómo me abrazaban con sus brazos, pero, de alguna manera, Dave se las arreglaba para estar ahí también.
Opción B estará disponible en México en febrero de 2018, bajo el sello Conecta, de Penguin Random House.