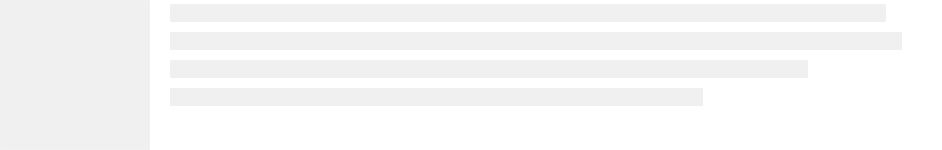Retos conceptuales para entender la corrupción
Si bien no hay una fórmula única que garantice terminar con la corrupción, la concepción de ésta en tiempos de la 4T sería insuficiente si sólo considera la perspectiva moralizadora del problema.
La palabra corrupción ha permeado la discusión pública como no lo habíamos visto en México. Junto con la violencia, fueron los temas que determinaron el sentido del voto de millones en la elección de 2018. Aún antes de entrar en funciones, el presidente López Obrador anunciaba 50 lineamientos generales para combatirla, y desde que asumió la presidencia, el discurso anticorrupción ha sido el hilo conductor en las decisiones presidenciales, la más reciente, la batalla contra el huachicol.
Los numerosos discursos como candidato y las conferencias mañaneras permiten delinear la concepción del presidente de México sobre la corrupción, una que se resume en la promesa de que combatirá este mal “como se barren las escaleras: de arriba para abajo”. Su apuesta es que su ejemplo de honestidad tendrá que ser emulado por los demás servidores públicos. La honestidad, moralizar a México, la voluntad política son algunos de los elementos con los que el presidente pretende terminar el flagelo de la corrupción.
El problema de definir así la corrupción se inscribe en un debate más amplio y que no es privativo de México. Si un consenso hay en la literatura sobre el tema de la corrupción, es su naturaleza escurridiza: ocurre a diferentes escalas y envuelve a diferentes actores, desde los hogares, la interacción cotidiana entre ciudadanos y funcionarios públicos, hasta las grandes empresas o políticos con el poder de incidir o determinar sobre grandes contrataciones, reformas, agenda pública, etc.
Además de los retos conceptuales para entender el fenómeno de la corrupción, hay otros de índole operativo. Como lo señala Inegi en un estudio que aborda los esfuerzos alrededor del mundo para entender este problema, algunos de los retos tienen que ver con que no hay un consenso entre países sobre qué actos son corruptos, a la vez que se reconoce la diversidad de actores, medios y escalas en los que puede operar la corrupción. Y desde luego, a este panorama se le suma la falta de denuncia de estos actos, ya sea por temor o complicidad. En específico, en México se calcula que en 2017 solo el 4.6% de la población que fue víctima de ella lo denunció ante alguna autoridad.
El nivel de complejidad de definir qué es corrupción y qué no se refleja a su vez en que no hay una medición única del problema. Aunque organismos internacionales como la ONU están trabajando para estandarizar y homologar diversos elementos en torno al fenómeno, hasta el momento el indicador más aceptado son encuestas de percepción y de victimización (que miden el porcentaje de personas que, en el último año, ha tenido contacto con algún servidor público y que ha pagado un soborno o se le exigió hacerlo). Esta forma de medición no está exenta de críticas. Un ejemplo de ello fue lo informado por el Inegi en diciembre de 2018, al señalar que, en 2017, nueve de cada 10 adultos de áreas urbanas percibieron a la corrupción como una práctica frecuente, sin embargo, cuando se mide la ocurrencia de estos hechos se observa que hay una diferencia significativa, pues la proporción de personas que fueron víctimas de tales actos en ese año fue del 14.6%.
Ojalá la perspectiva del presidente sobre el problema sea para volver más ambiciosa y sustantiva la agenda anticorrupción que actualmente tenemos, en cuyo centro están el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas en los estados. Que frágil éxito, si lo hay, será apostar sólo a la moralización de la clase política, que dependerá de la virtud de quienes hoy detentan el poder.
Contacto:
Twitter: @palmiratapia
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.