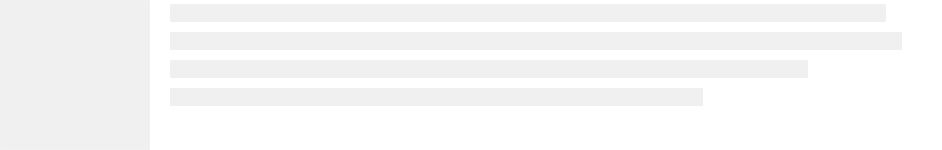El dilema del país

Aunque todos los gobernantes tienen aciertos y defectos, los problemas del país trascienden a sus presidentes.
La incredulidad no deja de sorprender. Visito diversos lugares del país y escucho la misma queja y preocupación: cómo es posible que continúe el deterioro del país. A unos les preocupa la inseguridad, otros fueron a la universidad pero acabaron de taxistas, otros más simplemente no ven que su situación económica vaya a mejorar. Para quienes en adición a esas angustias también han tenido que padecer el vía crucis que representa enfrentar al Poder Judicial para resarcir un mal u obligar al proveedor de un servicio a cumplir con lo pactado, la pregunta ya no es cuándo, sino si del todo será posible salir del hoyo.
El dilema respecto a la conducción política del país es muy simple: restablecer los mecanismos de control de antaño o construir una nueva estructura política. La primera opción, poco creativa pero quizá más fácil de avanzar, implicaría recentralizar el poder, imponer mecanismos de control en diversos ámbitos e intentar subordinar a la sociedad, sobre todo a los “poderes fácticos” al designio presidencial. La alternativa, mucho más compleja y ambiciosa, pero también, al menos potencialmente, duradera, implicaría rediseñar al sistema político. Esta segunda etapa implicaría concluir lo que inició Plutarco Elías Calles en los años veinte, adaptado a las necesidades y circunstancias del siglo XXI.
En un artículo, José Luis Reyna ponía el dedo en la llaga en un tema crucial: “Una diferencia de la democracia con los sistemas autoritarios es que para gobernar se requieren pocas instituciones y escasas reglas; basta la voluntad del gobernante en turno, arbitraria o no, sobre el resto. En contraste, en un régimen democrático las reglas tienen que ser seguidas, acatadas y respetadas. Para ello se necesitan instituciones que instrumenten los acuerdos, las diferencias y sus consecuencias.” Bajo ese parámetro, México sigue siendo, o comportándose, como un régimen autoritario.
Lo crítico de la realidad mexicana es que en las décadas pasadas, desde 1968, poco a poco fue debilitándose hasta que desapareció el régimen centralizado y concentrador del poder, pero el país no entró a una etapa de desarrollo institucional. El resultado no ha sido el florecer de una sociedad ávida de participación democrática (aunque hay manifestaciones incipientes), sino la dispersión del poder y la desaparición de la responsabilidad. Lo que antes, en un contexto nacional e internacional muy distinto, había permitido la existencia de un gobierno funcional (aunque no siempre eficaz y grandioso como la leyenda sugiere), el país pasó a una era de derechohabientes donde la sociedad —desde el presidente hasta el último alcalde— defiende privilegios y prebendas: el statu quo. Al menos a nivel federal, desapareció la autoridad y capacidad de intimidación, pero en todos los ámbitos las formas siguieron siendo autoritarias. El peor de los mundos: no se desarrollaron mecanismos nuevos para resolver problemas ni capacidad para utilizar los de antaño. Mayor control y concentración de poder tampoco va a cambiar la realidad.
El corazón del asunto es si el problema es de personas o de estructuras políticas. Aunque todos los gobernantes tienen aciertos y defectos, los problemas de México trascienden a sus presidentes. La paradoja no es menor: dada la debilidad de las instituciones, un presidente eficaz tiene enorme margen de maniobra y, con ello, la oportunidad de hacerle un gran servicio, o un gran daño, al país. Un líder efectivo puede construir los cimientos de un futuro promisorio o puede dañar sus oportunidades. Echeverría y López Portillo ejemplifican los costos de un liderazgo fuerte que daña al país, que duran generaciones. Carlos Salinas modificó el curso del desarrollo de la economía mexicana, pero no lo consolidó. Los grandes estadistas de antaño, como Elías Calles, acabaron traicionándose a sí mismos. La pregunta para el presidente Peña Nieto es si pasará a la historia como otro más de los presidentes que intentaron y no pudieron, como el presidente que le infligió un daño irreparable al desarrollo o como el nuevo constructor de instituciones que hizo posible la siguiente etapa del país. El reto es un Estado fuerte porque tiene instituciones fuertes.
Fragmento del libro Una utopía mexicana: el Estado de derecho es posible (Wilson Center).
Contacto:
Twitter: @lrubiof
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.