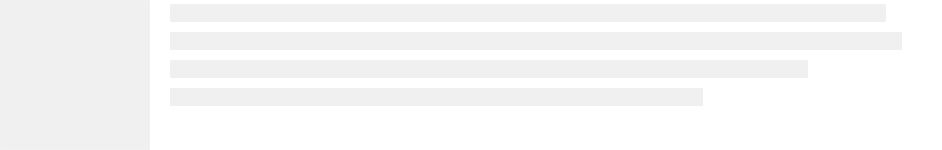Entrevista exclusiva: los planes de Juan Guaidó para VenezuelaSi vives en mi país, ya sabes dos cosas: Que nadie dice la verdad y que la poca información que alcanza la superficie, nunca será suficiente. Lo pienso mientras me visto con un par de jeans y una camiseta, para “salir a la calle”. La calle, esa expresión genérica que parece resumir el malestar anónimo de millones de ciudadanos que aprendieron a vivir con una sensación de inevitable urgencia. “La calle” es el lugar en el que han muerto más de 300 venezolanos en el último lustro, en un intento de enfrentarse a la represión. “La calle” es el lugar en que se miden fuerzas en el país. “La calle” es quizás, esa emblemática mirada hacia el esfuerzo ciudadano de vencer al poder armado y que no duda en utilizar las armas de la República en su beneficio. Cuando salgo al pasillo frente a mi departamento, ya hay un grupo de vecinos. Son las siete de la mañana y la mayoría, como yo, no tiene una idea clara sobre lo que está ocurriendo. “Un grupo de militares apoya a Guaidó” insiste alguien, con la voz temblorosa “Insisten en que debemos salir a la calle”. Me quedo en silencio, las manos temblorosas. “¿Cuándo? ¿A dónde?” dice una mujer a quien conozco sólo de vista. Uno de los tantos rostros anónimos con quienes me tropiezo a diario. Sé que es médico, sé que está a punto de emigrar. Pero no sé su nombre. La historia a fragmentos en un país que se derrumba. Lee también: Maduro dice que solo un pequeño grupo de traidores militares apoya a Guaidó “Tengo miedo” confieso. Y lo hago sin avergonzarme. Hay varias cabezas que asienten, comprensivas. Alguien suspira, las manos apretadas contra los costados. “O se sale o esto será para siempre” dice y la frase tiene algo de profunda tristeza, una resignación agobiada a la que ya estoy habituada. “Bueno vamos” respondo. La voz se me rompe. Tengo tanto miedo. Tanto. La sensación es paralizante, un agobio abrumador, la garganta cerrada un pánico lento que se espesa por minutos. Pero sé que tiene razón. Que, en Venezuela, la situación en espiral que padecemos, se hace cada vez más turbia. La responsabilidad brumosa del ciudadano que de pronto, adquiere un inusitado protagonismo. De modo que sí. “La calle”, es lo que debo hacer, me digo mientras me subo al ascensor. El cuerpo rígido de miedo, los ojos llenos de lágrimas. Pero tan furiosa. También triste, el miedo en todas partes. Como siempre desde hace veinte años. Como cada día desde que recuerde durante mi vida adulta. Te recomendamos: El liderazgo frente a la crisis que vive Venezuela No aprendí a vivir este país. Ni de niña, cuando aún era un país como cualquier otra, ni de adulta, en medio de los escombros. Aquí hubo una guerra sin contrincantes. O, mejor dicho, una guerra imaginaria que todos perdimos. Son pensamientos que tengo en ocasiones, aunque no sabría decir de cuál lugar proviene. ¿Del cansancio? ¿De la desesperanza? En realidad, no sé si ambas cosas se mezclan para crear un sentimiento mucho más amargo, para el que no tengo nombre. ¿No decía Tolkien en la trilogía de los anillos que había cosas tan terribles que no había palabras que la definiera, ni en el idioma de los elfos o los hombres? Ese vacío abismal, retorcido y agotador que últimamente agobia, es una de esas cosas carentes de calificativo real. Siempre le digo a mis alumnos que ilustraré cada ejemplo posible con cultura pop. Son fotógrafos, de modo que es inevitable que sean criaturas visuales. Y eso me viene bien. Hablo de películas y libros. De viejos vídeos musicales, pinturas. Poemas. Esa rara arquitectura de la memoria moderna. A veces alivia, poder crear a partir de lo que ya se hizo (y mejor y mucho más interesante), pero en otras ocasiones, no hay forma de explicar algo más que con lo que vives. La práctica, diría mi abuela, que era pragmática y dura. La práctica, diría mi profesora favorita de la Universidad, que corregía mis textos con mano firme y tachaba largos párrafos. La práctica, me repito, mientras el ascensor baja piso a piso. Todos mis vecinos miran al suelo. Hace calor. La época de los amaneceres rosa y azul llegó a Venezuela hace días. Toda la avenida que cruza y sube frente a mi casa, está llena de manifestantes. Hombres y mujeres en pijamas, algunos con la estrafalaria mezcla de ropa formal y zapatos de casa. Todos tomados por sorpresa en otros de los bruscos virajes de un país en el que nada es seguro, en el que todo ocurre con tanta rapidez que es imposible contarlo e incluso, comprender qué ocurre. Me encuentro corriendo hacia la derecha, calle arriba, junto con uno muchacho al que vi crecer. De pronto, es un hombre alto que me pasa un brazo por los hombros y me obliga a avanzar más aprisa. Miro sobre su hombro: Un militar de uniforme nos observa. Lleva casco y peto, el arma de reglamento bien visible. “Está con Maduro” me dice el muchacho al oído “No ha hecho nada, pero no sabe”. Es algo común, no saber qué ocurre en Venezuela. Es lo habitual: no sabes qué ocurrirá al día siguiente, qué ocurrirá con tu trabajo, tu futuro, lo más mínimos planes cotidianos. Lo pienso casi de manera distraída, cuando llego a la siguiente esquina y me quedo de pie. La tensa calma se extiende en todas direcciones. Más adelante, un grupo de vecinos se reúne para conversar sobre la situación del país. El inevitable debate a gritos. Nuestra pequeña comunidad de edificios pequeños, hemos vivido juntos durante casi treinta años y siempre fuimos esos conocidos lejanos de la sonrisa, del “Buenos días ¿Cómo está?”, del “Qué calor hace hoy ¿verdad?”, pero ahora somos contrincantes del poder. Somos enemigos del resentimiento dialéctico que se difunde por radio y televisión. Alguien habla que hay represión en la base militar en la que se encuentra Guaidó y Leopoldo López. Un hombre de rostro melifluo comenta que hay que permanecer en “el asfalto” el tiempo que sea necesario. “¿Cuánto es eso?” grita una mujer en tono asustado. “¿Por qué esto me parece de nuevo pendejadas espontáneas?” La pelea aumenta de tono, escucho el nombre del difunto Hugo Chávez, su sucesor Nicolás Maduro y también el de algún político de oposición. Sigo de largo, los labios apretados. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo la vida pareció hacerse tan dura como insoportable? ¿Cuándo se desdibujó lo cotidiano en esta violencia lenta, desigual, inevitable? No lo sé. Hay tantas cosas que no comprendo, a las que no logro encontrar un lugar. La angustia me sofoca un poco, me deja sin voz. No tengo nada que decir, quizás. Los grupos pronto se dividen y no sólo por el tono de la pelea. Unos gritan y lanzan consignas, mientras unos pocos más, arrastran ramas secas y basura a las esquinas. Barricadas. Me quedo en el centro de la tensión y me siento un poco ridícula. En la calle, aquí estoy, me digo. Y no puedo sentirme más inútil, sobrepasada por la situación. ¿Quién soy ahora mismo? Una mujer cualquiera, en una calle del país más peligroso del mundo, rehén de una violenta dictadura militar. Estoy en la calle, me repito y comienzo a caminar unos metros más allá. ¿Qué debo hacer ahora? En Venezuela las manifestaciones espontáneas siempre terminan mal, siempre son la oportunidad idónea para que el gobierno demuestre su fuerza, su violencia, lo que puede llegar a hacer por conservar el poder. ¿Por qué hoy será distinto? Me digo. ¿Qué pasará a continuación? Son las 9:35 am, no hay información cierta, sólo imágenes desperdigadas de Guaidó y Leopoldo López, comentarios y debates. Pero todavía no hay una mirada concreta a lo que vivimos. ¿Cuántas veces he vivido algo semejante? ¿En cuántas ocasiones he lidiado con este desconcierto vivo y casi cruel? ¿Alguien comprende a cabalidad este silencio a dos bandas, este temor que te abruma, aunque no sepas el motivo? Me dejo caer en el pavimento. Quizás mi labor sea esta, me digo con cierto humor burlón. Ser bulto en mitad de la demencial odisea de encontrar un momento de paz en medio de un país devastado por la incertidumbre. Calma, me exijo. Los vecinos comienzan a quemar las barricadas. El olor a cenizas y basura descompuesta se mezclan, crean un leve tufillo infeccioso que me revuelve el estómago. Pero la calle intenta mantener esa tranquilidad engañosa, frágil, a medio construir. La protesta pacífica que nadie sabe bien cómo podría terminar o qué significa, en realidad, en medio de un país en el que todo es violencia. No obstante, la imagen parece derrumbarse a ratos. Uno que otro apresurado transeúnte se tropieza conmigo mientras huye ¿de qué? me digo. La protesta se hace más ruidosa. El grupo de vecinos que arman barricadas y queman basura aumento hasta el medio centenar. Suspiro, tengo miedo. Tanto miedo. Un buen amigo pasa corriendo a mi lado y casi me arroja al suelo, mientras sacude una bandera y grita consignas muy viejas. Hay una especie de vergüenza solapada, como si todo el caos debiera expresar alguna cosa, pero no sé cual. ¿Se debe a que todos intentamos aparentar normalidad? Al menos yo siento vergüenza. Siento que debería hacer algo más, por los muertos, los que sufren, el país que se cae a pedazos a nuestro alrededor. Pero ¿qué puedo hacer? No tengo tiempo para pensar mucho más. Antes que sepa qué ocurre, me encuentro corriendo, la cabeza cubierta por la chaqueta del mismo muchacho que me hizo correr antes. Los militares leales a Maduro llegan en un escuadrón motorizado. Alguien grita cuando comienzan a disparar perdigones, bombas lacrimógenas. “¡Asesinos!” grita a pleno pulmón una mujer, también la escucho llorar. Alguien tose, hay un cuerpo caído a media calle. Y yo corro, con los brazos sobre la cabeza, el vecino rodeándome con los brazos que tiemblan de miedo. “¡Pa’ la casa!” me dice y corro a su lado hacia la reja de seguridad del edificio en el que vivo “Alguien nos está siguiendo”. ¿Alguien? Me vuelvo para mirar. Un militar con el rostro cubierto corre muy cerca, gritando alguna cosa. No le comprendo y no vuelvo a mirar. El miedo lo es todo. — ¡Par de pendejos! ¡Váyanse a su casa! — grita el militar — ¿Qué coño hacen aquí? Ahora lo escucho con claridad y…reconozco la voz. Me quedo sin aire, me vuelvo a mirar de nuevo. El hombre se subió la placa de plexiglass que le cubre el rostro. A Óscar lo conozco hace veinte años. Uno de los militares de la Comandancia con quien tropecé más de una vez mientras vigilaba mi calle. Es curioso, como se recuerdan las cosas. La primera vez que Óscar y yo conversamos, yo era una niña que volvía de la calle con la rodilla herida por haberme caído de la vieja bicicleta que hace años vendí. Óscar era un adolescente larguirucho y cubierto de granos, que se apresuró a ayudarme, sin saber quien era yo. Cargo con la bicicleta y conmigo, con una sonrisa de muchacho tímido casi dulce. Mi mamá se lo agradeció muchas veces, le dijo que “hombres como él” era lo que el país necesitaba. Tomamos café y galletas de la Colonia Tovar — las de mantequilla, las especiales — y reímos un rato, de mi torpeza, de la calle cubierta de agujeros de concreto. De la Caracas que no le gustan las bicicletas. Ahora Óscar lleva un uniforme militar. Me está persiguiendo. Quiero gritar, quiero reclamarle, le quiero insultar. ¿Fuiste tú Óscar, el que disparó al viejo que llora en la calle? ¿Fuiste tú el que asfixió a un grupo de ancianos en el viejo edificio dos calles más allá? ¿Eres tú el que grita, el que insulta? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo fue que olvidaste la Caracas que no le gustaban las bicicletas? ¿Los tiempos de las risas, del libro prestado, de la música que te obsequie? ¿Cómo olvidaste quienes somos? ¿Simples venezolanos? — ¡Vuelven los Guardias! — grita alguien más adelante — ¡Corran! Llego a mi edificio y casi me arrojo contra la reja para abrirla con dificultad. Escucho a Óscar gritar, insultar. “¡Hijos de puta, vuelvan pa’ su casa!” ¿Mi casa? También es la tuya. ¡Vives aquí! Vecinos, de la Comandancia General de la Guardia Bolivariana, de la misma calle, la misma panadería. ¿Ahora qué? Me arrojo al suelo, llorando, asfixiada. El muchacho a mi lado sigue corriendo hacia adentro, pero yo me quedo allí, mirando las rejas, la calle cubierta de humo. Y por supuesto a Óscar, que se queda de pie. Me dedica una mirada turbia — o lo imagino así, a la distancia no lo sé — y luego, golpea la reja. Una patada tan brusca que todo el metal tiembla y se comba. La patea otra vez. Una y otra vez. Y por último se queda en pie, el arma entre las manos. El miedo lo es todo, otra vez. — Vete pa’ tu casa, puta. No haces nada en la calle. Se va. Lo veo alejarse. Dispara una ráfaga de perdigones hacia adelante — el chasquido me sobresalta — y…¿qué ocurre ahora? Silencio. Alguien me pasa los brazos alrededor de la cintura y me hace levantar. Los gritos se escuchan de nuevo. Pero yo sólo miro la reja rota. Que rompió Óscar a patadas. ¿Me pudo disparar también? Más tarde, me enteraré que dos calles más allá del lugar en el que vivo, hubo cuatro vecinos heridos por un inesperado ataque nocturno de bombas lacrimógenas, incluyendo el bebé de menos de un año sofocado por los gases tóxicos. Una vecina me explica que durante toda la noche “escuchó disparos contra las paredes, las risas de quienes lo hacían”. Una de mis amigas llora amargamente al otro lado de la línea cuando me cuenta lo que vivió a dos edificios de distancia del mío: no logra explicarme realmente el horror de vivir bajo la línea de fuego. Porque desde hace meses, Venezuela perdió el rostro de endeble normalidad que sostenía con dificultad. El descontento, la radicalización, la política del odio convirtieron calles y avenidas en pequeños campos de batalla donde se mezcla la consigna política con una profunda desesperación. Porque en Venezuela, la crisis, ese viejo fantasma que se arrastra década tras década, parece haber tomado el tinte de lo inevitable, del elemento social que aplasta. La crisis en Venezuela dejó ser una estadística, para estar en la compra diaria del supermercado, en las historias diarias de violencia que todos escuchamos, en el temor latente y perenne. Somos rehenes del gentilicio. * La autora de este texto es escritora, fotógrafa y bloguera venezolana que vive en Caracas. Síguela: @Aglaia_Berlutti
Venezuela hoy: fragmentos anónimos de un país roto
Desde Caracas, Aglaia Berlutti nos cuenta cómo ha vivido una jornada en la que la oposición quiere marcar un parteaguas en su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro.
Por Aglaia Berlutti*
Leemos las cartas de los difuntos como impotentes dioses,
pero dioses a fin de cuentas porque conocemos las fechas
posteriores.
Wisława Szymborska
CARACAS.- ¡Los Guardias regresan!
Son las 10: 30 am de la mañana del 30 de abril, un día antes de la llamada marcha “definitiva” que el presidente encargado Juan Guaidó convocó, en medio del complejo momento político que atraviesa mi país. Pero como todo lo que ocurre en Venezuela, los sucesos se adelantan, se hacen imprevisibles, violentos, incontrolables. Desperté con la noticia que Guaidó se encontraba junto con el notorio reo político Leopoldo López, en una de las bases militares emblemáticas de Caracas, la ciudad donde vivo. Aún sin despertar del todo, traté de entender lo que ocurría en medio los cientos de tweets desordenados que comencé a leer en busca de información. No lo logré. “Un alzamiento militar”, “Finalmente, hay una ruptura de la fuerza armada”. Ningún dato claro o información confirmada, algo común en el país. En medio de la censura gubernamental, no hay otro vocero que el poder. Otra voz que la de la de la propaganda. Arrojé el teléfono a un lado y me preparé para otro de los días duros, violentos que son los más comunes en Venezuela.