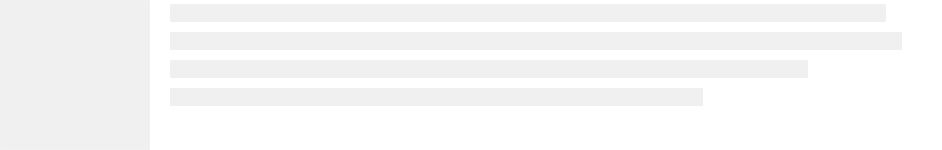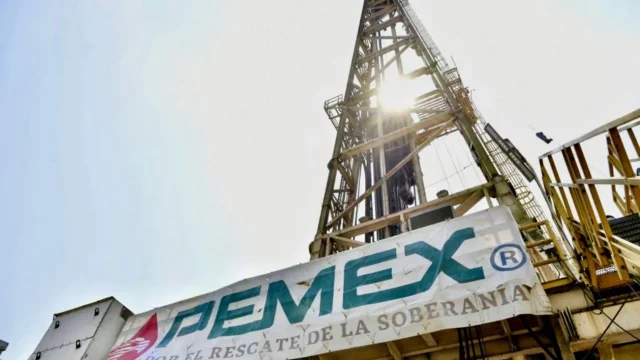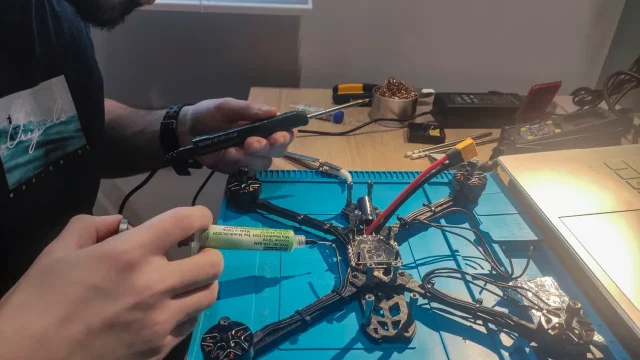La obra de Pedro Friedeberg ha experimentado en los últimos años un renacer en términos de interés (y cotización) por parte de los coleccionistas. Hablamos con él acerca del mercado, el fenómeno de las ferias de arte contemporáneo y los precios millonarios.
Hay ciertos privilegios que conlleva la edad y uno de ellos es la libertad: libertad para mirar —como decía Ingar Bergman— desde lo alto de una montaña; pero, sobre todo, libertad para decir lo que a uno le viene en gana, sin preocuparse lo más mínimo por la ira de los integristas de lo políticamente correcto. Pedro Friedeberg (1936, Florencia, Italia) lo sabe muy bien, y por eso, a sus jovencísimos 81 años, se permite el lujo de soltar perlas como estas: «A mí no es que me guste el dinero, lo que me gusta es viajar en primera clase» o «La elegancia es un insulto, porque hay tanta pobreza… pero yo no veo que nadie de izquierda regale ni cinco centavos a un necesitado» sin necesidad de justificarse.
Está más allá del bien y del mal porque ha alcanzado ese estatus en el que los periodistas —y el servicio— se dirigen a él con la palabra «maestro». Pero la reverencia le tiene sin cuidado. «A veces las entrevistas son un castigo, sobre todo cuando te preguntan: ¿Y qué quiere decir la mano, maestro? [en referencia a su icónica silla-mano, diseñada en la década de los 60, que desde el pasado mes de mayo corona la que fuera casa de Tina Modotti y Edward Weston en la Colonia Condesa] ¿Sueña usted mucho, maestro? Pero a veces es un gran placer. Siempre es una gran satisfacción hablar de uno mismo, pero no con todo el mundo», bromea con el mismo tono que emplearía uno de los personajes de Evelyn Waugh, uno de los escritores que conforman su vastísima biblioteca, donde realizamos esta entrevista, entre mil y un objetos apilados en las estanterías: libros, bibelots, maquetas, objetos que parecen rescatados de un
bric-à-brac victoriano… «Mis casas siempre han estado llenas de cosas. No sé cómo se me pegan muchas cosas, tengo cuadros que mucha gente dice que tienen
horror vacui», señala, mientras pide un café.

A una edad en la que muchos se plantearían un retiro dorado, Pedro Friedeberg sigue en activo con una agenda repleta de compromisos. En los próximos meses, presentará el libro
El elogio de la locura, que ha ilustrado; participará en una exposición en el LACMA de Los Ángeles, a iniciativa de la Fundación Getty; en una retrospectiva en la galería M + B de Los Ángeles; dará una conferencia en la Universidad Berkeley de California; estará en la Bienal de La Habana y la FIL de Guadalajara… Para Pedro Friedeberg, como para Cecil Beaton, el peor de pecado de todos es el aburrimiento. Toda su vida lo ha evitado con el mismo empeño con el que otros artistas buscan el éxito. «Había una pintora, cuyo nombre no diré, que te llamaba a las tres de la mañana para decirte que acababa de pintar un cuadro mejor que Van Gogh. Pobrecita, ella estaba muy feliz y muy contenta», recuerda.
En su juventud, abandonó sus estudios de arquitectura en la Universidad Iberoamericana para trabajar como aprendiz en el taller de Mathías Goeritz. Cuando decidió dedicarse al arte, sus padres, de origen judío-alemán, le reprocharon que se dedicase a la bohemia y no a una profesión respetable que garantizase su futuro. Hoy, sin embargo, después de una década en la que su cotización parecía estancada, sus obras cotizan al alza cada vez más. «Lo único que me gustaría es que mis padres lo hubiesen visto. Ellos despreciaban mi arte y me decían que estaba perdiendo el tiempo, querían que yo fuera ingeniero o arquitecto. Y me gustaría que vieran que mis cuadros se venden en algunos miles de dólares, que algunas gentes los aprecian y, sobre todo, que tengo mucho seguimiento entre los jóvenes, que ven que mi arte todavía tiene algo de sentido común… si es que puede haber eso en arte», reflexiona.

Como todo en él, su relación con el mercado del arte —«cada vez más mercado y menos arte»— es levemente irónica. «Creo que alguien que paga tantos miles de dólares por cualquier obra de arte es idiota, a no ser que sea una cosa de Rembrandt. Sí compraría un Archimboldo en medio millón de dólares (si los tuviera), pero yo no gastaría más de 2,000 dólares en un cuadro mío.
Aunque si la gente lo paga, pues ni modo». Es consciente, eso sí, de que muchos coleccionistas no adquieren su obra por una cuestión de gusto, sino de inversión: «Hoy día lo más importante es el certificado de autenticidad. Es lo que más quiere la gente».
Aunque participa periódicamente en ferias y bienales, su visión de acerca de este fenómeno (de masas) es también bastante escéptica. «Veo que hay muchísimo interés y todos los que no van al fútbol van a Maco. Eso les sirve de pasatiempo, lo que me parece maravilloso. Debería haber una feria cada mes, que viajase por la ciudad. ¿Por qué tiene que estar por el club de golf quién sabe dónde? Que hagan un Maco a un lado de Tlalpan o al otro lado del aeropuerto, que atraiga a más gente; a lo mejor así los sacan de las calles y del crimen, si les dan este aliciente», bromea.

En la década de los años 60, Friedeberg formó parte de una generación formada por artistas como Mathías Goeritz o Remedios Varo. «Siempre me ha fascinado la excentricidad. He sido muy amigo de Edward James, de Chucho Reyes, de Brígida Tichenor (pintora surrealista de quien se decía que era la hija bastarda del rey Jorge V de Inglaterra), o de Leonora Carrington. Como yo venía de una familia muy cuadrada, siempre me encantó esta gente que vivía como quería, tenía sus propias opiniones, no le tenía que rendir cuentas a nadie y, cuanto más locos, más admirados y apreciados. Éramos un grupo pequeño, como un club de excentricidades».
Todos ellos contribuyeron a dinamizar el panorama de un arte un tanto alambicado a través de una actitud que muchos consideraron cínica o elitista. «Hace 50 o 60 años decían que el arte debía de ser político. A los que hacíamos el arte por el arte nos despreciaban nos veían como pintores de caballete. Yo creo que el primer pintor de caballete serio en México —en el sentido de que ganó mucho dinero— fue Rufino Tamayo, entonces empezaron a respetarlo porque vendía sus cuadros en 30 o 100,000 dólares en París, mientras el resto estaba haciendo sus dengues de izquierda. Antes sólo los muralistas pretendían hacer arte de protesta; pero uno no se fija en la protesta, sino en la calidad de la pintura. Siqueiros es un gran pintor, aunque esté todo equivocado. Diego Rivera no protesta tanto, es más hierático; no es tan violento como tantos otros», observa.

Hoy, sin embargo, muchas de esas obras valen millones de dólares que coleccionistas e instituciones internacionales pagan sin rechistar. «No sé para qué toda esta gente, tan vulgar y tan avara, quiere tantos millones. Supongo que es una forma de poder», reflexiona. ¿Incluso aunque se los gasten en sus obras? ¿Le preocupa que la posteridad tache su obra de —anatema en el mundo moderno— comercial? «La gente piensa de ti lo que quiere y, generalmente, piensa lo peor. La gente es muy mala, ¿verdad? Uno también cae en la maldad de hablar mal de unas pobres gentes que debería de ignorar. Uno sabe pintar y le gusta demasiado el dinero. En fin, lo más tedioso de todo es ser políticamente correcto. Eso sí que es
booore (aburrido)».
«La alquimia era como el arte moderno hoy día: había unos magos que decían esto es bueno y esto es malo. También era un gran cinismo» -Pedro Friedeberg
Síguenos en:
Twitter
Facebook
Instagram
Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí
 A una edad en la que muchos se plantearían un retiro dorado, Pedro Friedeberg sigue en activo con una agenda repleta de compromisos. En los próximos meses, presentará el libro El elogio de la locura, que ha ilustrado; participará en una exposición en el LACMA de Los Ángeles, a iniciativa de la Fundación Getty; en una retrospectiva en la galería M + B de Los Ángeles; dará una conferencia en la Universidad Berkeley de California; estará en la Bienal de La Habana y la FIL de Guadalajara… Para Pedro Friedeberg, como para Cecil Beaton, el peor de pecado de todos es el aburrimiento. Toda su vida lo ha evitado con el mismo empeño con el que otros artistas buscan el éxito. «Había una pintora, cuyo nombre no diré, que te llamaba a las tres de la mañana para decirte que acababa de pintar un cuadro mejor que Van Gogh. Pobrecita, ella estaba muy feliz y muy contenta», recuerda.
En su juventud, abandonó sus estudios de arquitectura en la Universidad Iberoamericana para trabajar como aprendiz en el taller de Mathías Goeritz. Cuando decidió dedicarse al arte, sus padres, de origen judío-alemán, le reprocharon que se dedicase a la bohemia y no a una profesión respetable que garantizase su futuro. Hoy, sin embargo, después de una década en la que su cotización parecía estancada, sus obras cotizan al alza cada vez más. «Lo único que me gustaría es que mis padres lo hubiesen visto. Ellos despreciaban mi arte y me decían que estaba perdiendo el tiempo, querían que yo fuera ingeniero o arquitecto. Y me gustaría que vieran que mis cuadros se venden en algunos miles de dólares, que algunas gentes los aprecian y, sobre todo, que tengo mucho seguimiento entre los jóvenes, que ven que mi arte todavía tiene algo de sentido común… si es que puede haber eso en arte», reflexiona.
A una edad en la que muchos se plantearían un retiro dorado, Pedro Friedeberg sigue en activo con una agenda repleta de compromisos. En los próximos meses, presentará el libro El elogio de la locura, que ha ilustrado; participará en una exposición en el LACMA de Los Ángeles, a iniciativa de la Fundación Getty; en una retrospectiva en la galería M + B de Los Ángeles; dará una conferencia en la Universidad Berkeley de California; estará en la Bienal de La Habana y la FIL de Guadalajara… Para Pedro Friedeberg, como para Cecil Beaton, el peor de pecado de todos es el aburrimiento. Toda su vida lo ha evitado con el mismo empeño con el que otros artistas buscan el éxito. «Había una pintora, cuyo nombre no diré, que te llamaba a las tres de la mañana para decirte que acababa de pintar un cuadro mejor que Van Gogh. Pobrecita, ella estaba muy feliz y muy contenta», recuerda.
En su juventud, abandonó sus estudios de arquitectura en la Universidad Iberoamericana para trabajar como aprendiz en el taller de Mathías Goeritz. Cuando decidió dedicarse al arte, sus padres, de origen judío-alemán, le reprocharon que se dedicase a la bohemia y no a una profesión respetable que garantizase su futuro. Hoy, sin embargo, después de una década en la que su cotización parecía estancada, sus obras cotizan al alza cada vez más. «Lo único que me gustaría es que mis padres lo hubiesen visto. Ellos despreciaban mi arte y me decían que estaba perdiendo el tiempo, querían que yo fuera ingeniero o arquitecto. Y me gustaría que vieran que mis cuadros se venden en algunos miles de dólares, que algunas gentes los aprecian y, sobre todo, que tengo mucho seguimiento entre los jóvenes, que ven que mi arte todavía tiene algo de sentido común… si es que puede haber eso en arte», reflexiona.
 Como todo en él, su relación con el mercado del arte —«cada vez más mercado y menos arte»— es levemente irónica. «Creo que alguien que paga tantos miles de dólares por cualquier obra de arte es idiota, a no ser que sea una cosa de Rembrandt. Sí compraría un Archimboldo en medio millón de dólares (si los tuviera), pero yo no gastaría más de 2,000 dólares en un cuadro mío.
Aunque si la gente lo paga, pues ni modo». Es consciente, eso sí, de que muchos coleccionistas no adquieren su obra por una cuestión de gusto, sino de inversión: «Hoy día lo más importante es el certificado de autenticidad. Es lo que más quiere la gente».
Aunque participa periódicamente en ferias y bienales, su visión de acerca de este fenómeno (de masas) es también bastante escéptica. «Veo que hay muchísimo interés y todos los que no van al fútbol van a Maco. Eso les sirve de pasatiempo, lo que me parece maravilloso. Debería haber una feria cada mes, que viajase por la ciudad. ¿Por qué tiene que estar por el club de golf quién sabe dónde? Que hagan un Maco a un lado de Tlalpan o al otro lado del aeropuerto, que atraiga a más gente; a lo mejor así los sacan de las calles y del crimen, si les dan este aliciente», bromea.
Como todo en él, su relación con el mercado del arte —«cada vez más mercado y menos arte»— es levemente irónica. «Creo que alguien que paga tantos miles de dólares por cualquier obra de arte es idiota, a no ser que sea una cosa de Rembrandt. Sí compraría un Archimboldo en medio millón de dólares (si los tuviera), pero yo no gastaría más de 2,000 dólares en un cuadro mío.
Aunque si la gente lo paga, pues ni modo». Es consciente, eso sí, de que muchos coleccionistas no adquieren su obra por una cuestión de gusto, sino de inversión: «Hoy día lo más importante es el certificado de autenticidad. Es lo que más quiere la gente».
Aunque participa periódicamente en ferias y bienales, su visión de acerca de este fenómeno (de masas) es también bastante escéptica. «Veo que hay muchísimo interés y todos los que no van al fútbol van a Maco. Eso les sirve de pasatiempo, lo que me parece maravilloso. Debería haber una feria cada mes, que viajase por la ciudad. ¿Por qué tiene que estar por el club de golf quién sabe dónde? Que hagan un Maco a un lado de Tlalpan o al otro lado del aeropuerto, que atraiga a más gente; a lo mejor así los sacan de las calles y del crimen, si les dan este aliciente», bromea.
 En la década de los años 60, Friedeberg formó parte de una generación formada por artistas como Mathías Goeritz o Remedios Varo. «Siempre me ha fascinado la excentricidad. He sido muy amigo de Edward James, de Chucho Reyes, de Brígida Tichenor (pintora surrealista de quien se decía que era la hija bastarda del rey Jorge V de Inglaterra), o de Leonora Carrington. Como yo venía de una familia muy cuadrada, siempre me encantó esta gente que vivía como quería, tenía sus propias opiniones, no le tenía que rendir cuentas a nadie y, cuanto más locos, más admirados y apreciados. Éramos un grupo pequeño, como un club de excentricidades».
Todos ellos contribuyeron a dinamizar el panorama de un arte un tanto alambicado a través de una actitud que muchos consideraron cínica o elitista. «Hace 50 o 60 años decían que el arte debía de ser político. A los que hacíamos el arte por el arte nos despreciaban nos veían como pintores de caballete. Yo creo que el primer pintor de caballete serio en México —en el sentido de que ganó mucho dinero— fue Rufino Tamayo, entonces empezaron a respetarlo porque vendía sus cuadros en 30 o 100,000 dólares en París, mientras el resto estaba haciendo sus dengues de izquierda. Antes sólo los muralistas pretendían hacer arte de protesta; pero uno no se fija en la protesta, sino en la calidad de la pintura. Siqueiros es un gran pintor, aunque esté todo equivocado. Diego Rivera no protesta tanto, es más hierático; no es tan violento como tantos otros», observa.
En la década de los años 60, Friedeberg formó parte de una generación formada por artistas como Mathías Goeritz o Remedios Varo. «Siempre me ha fascinado la excentricidad. He sido muy amigo de Edward James, de Chucho Reyes, de Brígida Tichenor (pintora surrealista de quien se decía que era la hija bastarda del rey Jorge V de Inglaterra), o de Leonora Carrington. Como yo venía de una familia muy cuadrada, siempre me encantó esta gente que vivía como quería, tenía sus propias opiniones, no le tenía que rendir cuentas a nadie y, cuanto más locos, más admirados y apreciados. Éramos un grupo pequeño, como un club de excentricidades».
Todos ellos contribuyeron a dinamizar el panorama de un arte un tanto alambicado a través de una actitud que muchos consideraron cínica o elitista. «Hace 50 o 60 años decían que el arte debía de ser político. A los que hacíamos el arte por el arte nos despreciaban nos veían como pintores de caballete. Yo creo que el primer pintor de caballete serio en México —en el sentido de que ganó mucho dinero— fue Rufino Tamayo, entonces empezaron a respetarlo porque vendía sus cuadros en 30 o 100,000 dólares en París, mientras el resto estaba haciendo sus dengues de izquierda. Antes sólo los muralistas pretendían hacer arte de protesta; pero uno no se fija en la protesta, sino en la calidad de la pintura. Siqueiros es un gran pintor, aunque esté todo equivocado. Diego Rivera no protesta tanto, es más hierático; no es tan violento como tantos otros», observa.
 Hoy, sin embargo, muchas de esas obras valen millones de dólares que coleccionistas e instituciones internacionales pagan sin rechistar. «No sé para qué toda esta gente, tan vulgar y tan avara, quiere tantos millones. Supongo que es una forma de poder», reflexiona. ¿Incluso aunque se los gasten en sus obras? ¿Le preocupa que la posteridad tache su obra de —anatema en el mundo moderno— comercial? «La gente piensa de ti lo que quiere y, generalmente, piensa lo peor. La gente es muy mala, ¿verdad? Uno también cae en la maldad de hablar mal de unas pobres gentes que debería de ignorar. Uno sabe pintar y le gusta demasiado el dinero. En fin, lo más tedioso de todo es ser políticamente correcto. Eso sí que es booore (aburrido)».
«La alquimia era como el arte moderno hoy día: había unos magos que decían esto es bueno y esto es malo. También era un gran cinismo» -Pedro Friedeberg
Hoy, sin embargo, muchas de esas obras valen millones de dólares que coleccionistas e instituciones internacionales pagan sin rechistar. «No sé para qué toda esta gente, tan vulgar y tan avara, quiere tantos millones. Supongo que es una forma de poder», reflexiona. ¿Incluso aunque se los gasten en sus obras? ¿Le preocupa que la posteridad tache su obra de —anatema en el mundo moderno— comercial? «La gente piensa de ti lo que quiere y, generalmente, piensa lo peor. La gente es muy mala, ¿verdad? Uno también cae en la maldad de hablar mal de unas pobres gentes que debería de ignorar. Uno sabe pintar y le gusta demasiado el dinero. En fin, lo más tedioso de todo es ser políticamente correcto. Eso sí que es booore (aburrido)».
«La alquimia era como el arte moderno hoy día: había unos magos que decían esto es bueno y esto es malo. También era un gran cinismo» -Pedro Friedeberg